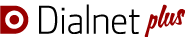Prevalencia y características de las alteraciones de la densidad mineral ósea en una población de pacientes con enfermedad hepática crónica de múltiples etiologías
- Autores: Germán López Larramona
- Directores de la Tesis: Alfredo José Lucendo Villarín (dir. tes.), Consuelo Froilán Torres (dir. tes.), Paloma González Sanz-Agero (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2017
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Francisco Arnalich Fernández (presid.), Alvaro García-Manzanares Vázquez (secret.), José María Tenías Burillo (voc.), Juan Blas Pérez Lorenz (voc.), Miguel Ángel Montoro Huguet (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid
- Materias:
- Enlaces
- Tesis en acceso abierto en: Biblos-e Archivo
- Resumen
La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más prevalente y se caracteriza por el deterioro de la microarquitectura y una baja masa ósea. Ello conlleva una disminución de la resistencia del tejido óseo y un aumento del riesgo de fracturas, con la consiguiente repercusión sobre la morbimortalidad del paciente y sobre el gasto sanitario. El concepto de resistencia del hueso engloba a la densidad y la calidad del mismo. A su vez, la densidad mineral ósea (DMO) viene determinada por el pico de masa ósea y la magnitud de la pérdida de ésta. La calidad ósea hace referencia a la arquitectura tisular, el recambio óseo, la acumulación de lesiones o microfracturas y la mineralización.
El paciente con osteoporosis presenta, por tanto, una menor cantidad de hueso, pero con una mineralización normal. El origen de esta enfermedad es multifactorial y se relaciona con la edad, factores ambientales, hereditarios e higiénico-dietéticos, así como con otras enfermedades y tratamientos farmacológicos. Para su diagnóstico se utilizan los criterios densitométricos establecidos por la OMS en 1994, basados en la medida del T-score: por debajo de -2,5 se define como osteoporosis, entre -1 y -2,5 como osteopenia y por encima de -1 como densidad ósea normal.
La importancia de la osteoporosis viene dada por el desarrollo de fracturas por fragilidad. Se ha estimado que un 20% de las mujeres mayores de 50 años tiene al menos una fractura vertebral osteoporótica. En España, la prevalencia de fracturas de cadera por fragilidad es de un 7%, con mayor prevalencia en mujeres y con una incidencia que aumenta exponencialmente con la edad.
Existen dos tipos de osteoporosis: la primaria o involutiva es la más frecuente e incluye a la osteoporosis postmenopáusica. La secundaria se desarrolla como consecuencia de distintas enfermedades endocrinológicas, hematológicas, gastrointestinales y conectivopatías, así como la infección por VIH, la osteoporosis postrasplante y la secundaria a tratamiento con glucocorticoides u otros fármacos como heparina, anticomiciales, tiroxina o algunos quimioterápicos y antirretrovirales.
La osteoporosis es una complicación frecuente en el curso clínico de la enfermedad hepática crónica (EHC), sobre todo en los casos de cirrosis y enfermedad colestásica crónica. El término osteodistrofia hepática se ha utilizado para designar de forma genérica a todas las alteraciones de la DMO que pueden presentarse en la EHC, incluyendo bajo dicha denominación a la osteopenia, la osteoporosis y la osteomalacia. Sin embargo, ésta última es muy poco frecuente en el contexto de la EHC, y es por ello que el citado término puede resultar inexacto.
La prevalencia de osteoporosis en pacientes con EHC oscila entre el 11% y el 45%, y la de osteopenia entre el 11% y el 57%. La patogenia de la osteoporosis en el contexto de la EHC es compleja y multifactorial, y ha sido estudiada mayoritariamente en pacientes con colestasis crónica y en receptores de trasplante hepático. En general, la osteopenia asociada a la enfermedad hepática se desarrolla como consecuencia de un desacoplamiento entre la formación y la resorción ósea. Se cree que el mecanismo predominante es una disfunción osteoblástica como consecuencia de alteraciones como el déficit de osteocalcina y de IGF-1, del efecto negativo de la bilirrubina y los ácidos biliares sobre la diferenciación osteoblástica o del efecto tóxico del alcohol sobre dichas células. No obstante, también pueden coexistir algunos factores patogénicos que favorecen la resorción, como el déficit de vitamina D, las alteraciones del sistema OPG/RANKL o la secreción de citoquinas proinflamatorias como TNF. El déficit estrogénico, el tratamiento con corticoides, el bajo IMC o el sedentarismo son otros factores que contribuyen a la pérdida de DMO en el paciente con EHC.
El tratamiento de la osteoporosis asociada a la EHC incluye varias medidas terapéuticas: modificación de hábitos higiénico-dietéticos (abandono del consumo de tabaco y alcohol, ejercicio físico moderado), suplementación de calcio y vitamina D, y tratamiento farmacológico. Respecto a este último, los bifosfonatos como alendronato e ibandronato han mostrado resultados positivos sobre la DMO de pacientes con colestasis crónica, mientras que alendronato y ácido zoledrónico previenen la pérdida de masa ósea en receptores de trasplante hepático. Otros agentes farmacológicos como calcitonina o raloxifeno cuentan con una evidencia muy escasa en lo que respecta al tratamiento de la osteodistrofia hepática.
El objetivo prinicipal del presente estudio es conocer la prevalencia de las alteraciones de la DMO en una población de pacientes con EHC de distintas etiologías, así como analizar la respuesta de las alteraciones de la densidad ósea al tratamiento establecido por las guías clínicas sobre la materia. Los objetivos secundarios del estudio son: a) comparar la prevalencia de osteoporosis y osteopenia entre los diferentes grupos etiológicos; b) estimar el riesgo de fractura mediante la escala FRAX® de la OMS; c) identificar la asociación de distintos factores endocrinológico-nutricionales con la pérdida de DMO en la población estudiada; d) analizar los cambios en las concentraciones de marcadores de remodelado óseo (MRO) y en el riesgo de fractura tras 12 meses de tratamiento frente a la osteopenia y osteoporosis; e) estimar la prevalencia de fracturas vertebrales asintomáticas.
Para ello, se planteó un estudio con dos fases. En la primera, de tipo descriptivo y transversal, se efectuó un estudio clínico, analítico y densitométrico de cada paciente en el momento de su inclusión. Posteriormente, en una segunda fase longitudinal y prospectiva se llevó a cabo un seguimiento de los pacientes diagnosticados de osteopenia y osteoporosis, y al cabo de 12 meses de tratamiento se determinó de nuevo la DMO y las concentraciones de MRO.
Se reclutaron 160 pacientes durante un periodo de estudio de 5 años. Las etiologías más frecuentes de EHC fueron la hepatitis C crónica (25,6%), la hepatitis B (22,5%) y la enfermedad hepática alcohólica (16,3%). Los pacientes incluidos fueron mayoritariamente de sexo masculino (59%), sin cirrosis hepática (78%) y un 58% de las mujeres se encontraban en edad postmenopáusica. Las alteraciones de la DMO afectaron al 39% de los pacientes (32% con osteopenia y 7% con osteoporosis). La prevalencia de osteoporosis fue mayor en las mujeres postmenopáusicas y no se observaron diferencias significativas en la DMO de los pacientes con y sin cirrosis. En el análisis por subgrupos etiológicos, los mayores porcentajes de osteopenia se presentaron en los pacientes con colestasis crónica y EHC alcohólica, y la prevalencia más elevada de osteoporosis se observó en la colestasis crónica y hepatitis autoinmune. El riesgo de fractura fue significativamente mayor en las mujeres postmenopáusicas, pero no en los individuos con cirrosis. Distintos parámetros de DMO mostraron una correlación directa con el IMC, mientras que tanto el riesgo de fractura osteoporótica global como el de cadera se correlacionaron negativamente con la clase funcional hepática expresada por la puntuación MELD. El estado nutricional, evaluado mediante el índice CONUT, mostró una mayor prevalencia de desnutrición en los pacientes con cirrosis, aunque dichas alteraciones del estatus nutricional no se asociaron a una mayor frecuencia de osteopenia u osteoporosis, ni a un incremento del riesgo de fractura. Se observó una elevada prevalencia de déficit de vitamina 25(OH)D3, menos frecuente en los pacientes cirróticos y no relacionada con la pérdida de DMO. Otros parámetros hormonales como IGF-I, PTH o testosterona no mostraron alteraciones significativas de sus concentraciones, aunque en el análisis bivariante la PTH se correlacionó de forma inversa con la DMO femoral. El riesgo medio de fractura estimado mediante FRAX® fue globalmente bajo (3,1% de fractura osteoporótica global y 0,8% de fractura de cadera) y significativamente mayor en las mujeres postmenopáusicas.
La respuesta densitométrica al tratamiento con alendronato produjo una mejoría no significativa del T-score, así como de la DMO femoral y lumbar del 7,5% y 2,6% respectivamente. Los MRO de resorción y de formación se redujeron de forma no significativa, con una respuesta analítica más evidente en los pacientes con niveles basales de vitamina D normales, lo cual podría sugerir un efecto normalizador de los bifosfonatos sobre el turnover óseo. El riesgo de fractura osteoporótica global y de cadera se redujo significativamente tras 12 meses de tratamiento antirresortivo con alendronato semanal y calcio/vitamina D. Asimismo, la respuesta al tratamiento con bifosfonatos en nuestro estudio fue mejor en aquellos pacientes con niveles basales de vitamina D normales, lo cual resalta la importancia de prevenir la hipovitaminosis D en el manejo clínico de la osteodistrofia hepática.
Así pues, la tasa global de alteraciones de la DMO en la población estudiada fue similar a la descrita en otras series de pacientes con EHC de etiología mixta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la proporción de pacientes con cirrosis fue menor que la de dichas series. La prevalencia de osteoporosis (7%) es inferior a la descrita por otros autores, siendo especialmente baja en el subgrupo de individuos cirróticos (2,9%). El perfil de MRO observado en esta población sugiere que las alteraciones de la DMO podrían tener su origen en un desequilibrio del turnover óseo con predominio de la resorción.
El déficit de vitamina D fue del 80%, superponible al descrito por otros autores, aunque esta deficiencia vitamínica no se correlacionó con las alteraciones de la DMO ni con el riesgo de fractura. Los bajos niveles de vitamina D tampoco se relacionaron con los estadios más avanzados de insuficiencia hepática.
Algunos factores relacionados con el estado nutricional, como los niveles de colesterol total, mostraron una relación inversa con la densidad ósea. Sin embargo, el riesgo global de desnutrición, que nosotros estimamos a través del índice CONUT, no se correlacionó con la presencia de osteopenia ni de osteoporosis, ni con el riesgo de fractura.
En definitiva, este trabajo pone de manifiesto que las alteraciones del metabolismo óseo deberían ser consideradas siempre dentro del abordaje integral del paciente con enfermedad hepática crónica. A menudo, la osteopenia y la osteoporosis son entidades infradiagnosticadas en el seguimiento clínico de los individuos con patología hepática. Ello conduce a un mayor riesgo de fracturas, ocasionando un significativo deterioro de la calidad de vida y un incremento de la morbimortalidad en estos pacientes. Con el fin de evitar la aparición de dichas complicaciones, debería valorarse la necesidad de un estudio de densidad mineral ósea en los pacientes con cirrosis, en la enfermedad colestásica crónica y en aquellos individuos con EHC y múltiples factores de riesgo de osteoporosis.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados