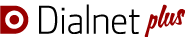Urbanismo bioclimático
Información General
- Autores: Esther Higueras García
- Editores: Barcelona : Gustavo Gili, 2006
- Año de publicación: 2006
- País: España
- Idioma: español
- ISBN: 84-252-2071-8
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
Otros catálogos
Índice
Índice de contenidos:
Prólogo: Territorios y ciudades mejor planificados (José Fariña Tojo)
Introducción
Consecuencias de la urbanización sobre el territorio
Principios básicos del urbanismo bioclimático
Gestion eficiente de los recursos materiales y energéticos
Minoración de impactos sobre el medio (aire, suelo y agua)
Marco general de referencia
Criterios internacionales
Directrices de la Unión Europea.
El reto de la escala local
I Antecedentes históricos y situación actual
El urbanismo bioclimático en la ciudad histórica. Ciudades orgánicas
y geométricas
El trazado bioclimático en la ciudad histórica
La ciudad jardín
La ciudad del movimiento moderno
Conclusiones
Situación actual, patologías urbanas y huella ecológica
El ecosistema urbano
Los ciclos del ecosistema urbano
El ciclo atmosférico: la atmósfera de las ciudades
El ciclo hidrológico urbano
El ciclo de la materia orgánica y los residuos
El ciclo de la energía
Resumen de los ciclos ecológicos urbanos y sus patologías
La huella ecológica
II Metodología del urbanismo bioclimático
Conocimiento del medio físico y ambiental
Recursos potenciales del territorio y su influencia en la planificación
La geomorfología y las formas del relieve
El agua superficial y sus condicionantes
El suelo y el subsuelo como soporte de la ciudad
La vegetación y sus propiedades ambientales
El territorio y la radiación solar
El viento como condicionante del diseño urbano
Riesgos ambientales y planificación
Capacidad de carga y capacidad de atracción del territorio
La matriz de interacción ambiental
Factores geomorfológicos de localización del asentamiento
Análisis territorial y de sus componentes integradamente
Conocimiento del clima
Clima y microclima urbano
Consecuencias de la isla térmica urbana
Bienestar térmico en la ciudad. La carta bioclimática
Cuantificación de las necesidades climáticas
III Planificación con principios de urbanismo bioclimático
Planeamiento territorial
Los retos de la planificación territorial
Planeamiento territorial con criterios de desarrollo sostenible
El concepto de región en el planeamiento territorial
El plan de ordenación urbana con criterios ambientales
La densidad y sus consecuencias ambientales
IV Criterios de diseño urbano del urbanismo bioclimático
Aportaciones significativas
Eficiencia energética y urbanismo
El Vitrubio Verde
Estrategias generales para las cuatro regiones climáticas mundiales
Región fría
Región templada
Región cálida-árida
Región cálida-húmeda
Estrategias bioclimáticas para el sistema general viario
Condiciones de diseño por soleamiento
Soleamiento de fachadas urbanas
Morfología urbana y soleamiento
Estrategias de soleamiento para diferentes tipologías de edificios
Condiciones de diseño por viento
Estrategias urbanas con condicionantes de viento
Condiciones de diseño por humedad
Jerarquización de las vías
Estrategias bioclimáticas para el sistema general de zonas verdes y espacios libres
Estándares mínimos y máximos, recomendaciones
Ordenanzas ambientales
¿Qué es una ordenanza ambiental o bioclimática?
Proceso de ejecución de ordenazas ambientales o bioclimáticas
Algunas experiencias de ordenanzas ambientales
Un ejemplo de ordenanza bioclimática: Ordenanza Bioclimática de Tres Cantos (Madrid)
Antecedentes y estructura metodológica
Objetivos
Desarrollo y tramitación
Estructura
Principales aportaciones
Notas
Bibliografía comentada
Créditos y fuentes de los gráficos e ilustraciones
Descripción principal
En los últimos años, son numerosos los acuerdos, directivas y legislaciones que se han aprobado para lograr un desarrollo más sostenible de los crecimientos urbanos. Sin embargo, es preciso concretarlos desde la práctica del urbanismo y de la ordenación del territorio para que las decisiones estén bien argumentadas y sean siempre las adecuadas a cada medio (físico, ambiental, paisajístico y socioeconómico). El urbanismo bioclimático establece las claves para conseguir que las ordenaciones estén integradas en su entorno, se gestionen eficazmente los recursos y faciliten una mejor calidad de vida a sus usuarios.
En este sentido, el presente texto proporciona, a los profesionales relacionados con la planificación, el diseño urbano y la ordenación del territorio, una metodología eficaz que permite materializar los objetivos del desarrollo sostenible en cualquier intervención urbana o territorial.
Extracto del libro
Texto del prólogo:
'Territorios y ciudades mejor planificados
José Fariña Tojo
En un momento en el que el consumo supera con creces lo que este planeta es capaz de producir, y estamos terminando con los ahorros acumulados a lo largo de su historia, habría que empezar a pensar que ha llegado el momento de hacer algo. Casi treinta años atrás, cuando publiqué mis primeros trabajos relacionados con temas ambientales, todavía teníamos dudas que cuáles eran las urgencias. En España aún se estaba produciendo el trasvase masivo del campo a la ciudad y existían importantísimas bolsas de infravivienda rodeando algunas de nuestras más importantes áreas urbanizadas. La necesidad de alojar en condiciones dignas a una gran cantidad de personas se sobreponía a cualquier otra consideración. Estábamos en lo que luego he denominado niveles de supervivencia. En estos mismos niveles (y en condiciones todavía peores) se encuentra a comienzos del siglo XXI una parte importante de nuestro planeta.
En el año 1996, Rees y Wackernagel proponen el concepto de huella ecológica. La introducción de este concepto, a pesar las críticas que trajo consigo, significó, sin embargo, que ya contábamos con un instrumento que permitía cuantificar las relaciones entre territorio y consumo. Se podría definir como la cantidad de territorio de planeta que consume una determinada cantidad de población para vivir conforme a su grado de desarrollo. En el año 2000 se calculó la huella ecológica de la totalidad del planeta atendiendo a siete indicadores, y los resultados fueron espectaculares: se utilizaban alrededor de 164 millones de unidades de medida, pero la biocapacidad del planeta era sólo de 125 millones, lo que significaba un exceso del 31 %. Esto no siempre ha sido así. En realidad, esta situación es bastante reciente. Los cálculos indican que en los años sesenta del siglo XX la actividad humana consumía sólo el 70 % de lo que el planeta era capaz de producir, pero ya a principios de los años ochenta alcanzaba el 100 %.
Con ser grave el problema, habría que añadirle otro: esta excesiva explotación del medio no se lleva a cabo de forma uniforme en la totalidad del planeta. Por poner ejemplos extremos: Estados Unidos de Norteamérica utiliza el 120 % de su capacidad, mientras que Perú sólo usa el 14 %, o Gabón el 6%. A escala mundial, la huella ecológica del 77% de la población es menor que la media, y el 23% restante ocupa el 67% de la huella de toda la humanidad.
Existen, por tanto, dos problemas diferentes pero perfectamente interrelacionados: el primero se refiere a que hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta. Pero el segundo, cada vez más acuciante, es que esta explotación excesiva es de unos pocos a costa de otros. Esto significa que la percepción de las urgencias ha cambiado notablemente desde el año 2000, orientándose probablemente en direcciones más sociales que ecológicas.
Sin embargo, dos cuestiones han sido el tema central de las preocupaciones urbanísticas, y territoriales que conviene deslindar adecuadamente. Al hablar de ambiente o medio ambiente nos referimos a temas como la calidad del aire, del agua, el ruido, el soleamiento, el color de los pavimentos, o la cantidad de zonas verdes o espacios libres por habitante. Este fue el problema central del urbanismo durante muchos años y, además, el que originó su aparición como disciplina autónoma. Si nos fijamos en la ciudad que produjo la revolución industrial nos daremos cuenta que fue precisamente la higiene urbana y los principios higienistas los que originaron el urbanismo que hoy conocemos. Para resolver estos problemas de higiene urbana se inventaron la expropiación, la reparcelación, las plusvalías, el planeamiento o los estándares. Se trata de un viejo problema con ya más de dos siglos, que ya está resuelto desde el punto de vista técnico, político y social. Esto no quiere decir que esté bien resuelto. En buena parte de los casos, las soluciones a los problemas ambientales se producen consumiendo todavía más. Es decir, volviendo todavía más complicada la situación del planeta.
El otro tema sobre el que conviene decir algo es el de la defensa del medio natural, que, a su vez, engloba muchos otros subtipos, como lo verde, lo ecológico, lo natural, etc. A veces, la conservación del medio natural de un área local exige sacrificios al planeta. El problema es que, como el planeta no aguante, el área local tampoco podrá hacerlo. Lo mismo que en el caso anterior, se trata de un problema antiguo. En realidad, la necesidad de protección de la naturaleza se institucionaliza como tal en la segunda mitad del siglo XIX, cuando -después de la publicación del libro de George Perkins Marsh titulado Man and Nature y de que se destine el Valle de Yosemite en California para el uso y disfrute de los pobladores- se abre camino la idea de los Parques Nacionales. Realmente, se trata de una propuesta verdaderamente extraordinaria, por el contexto en el que se produjo y por la visión tan anticipada de lo que iba a ocurrir. Menos de un siglo después, en el año 1952, Roger Heim publica el libro manifiesto Destrucción y protección de la naturaleza justo en vísperas del profundo cambio que va a producirse en el territorio de los países desarrollados.
Hasta mediados del siglo XIX las ciudades habían estado ensimismadas, recluidas en sí mismas, encerradas y contenidas por cercas y murallas. Tal que parecían quistes en un territorio hostil. Pero a partir de ese momento pasa algo. Se derriban las murallas, desaparecen cercas y fosos, y la ciudad, tímidamente, empieza a avanzar sobre el territorio basando su expansión en el ferrocarril. Pero es a partir de mediados del siglo XX cuando esta expansión se hace incontenible. El automóvil privado propicia que las distancias se acorten y que todos los lugares se hagan accesibles. Se puede decir que todo el territorio se convierte en potencialmente urbanizable. Y esto no es sólo retórica. Incluso desde el punto de vista legislativo, el suelo rústico, que en la Ley del Suelo de 1956 era el resto del suelo, pasa a ser, a partir de la Ley de 1998, la excepción para convertirse el urbanizable en el resto del suelo.
La urbanización (no se puede hablar ya propiamente de ciudad en el sentido tradicional) se apodera del territorio, y ahora los quistes son las escasas áreas de suelo natural (más o menos natural) que se cercan, vigilan y resguardan de un medio hostil y depredador como es el medio urbano. Está claro que esto no pasa en todo el mundo, pero es una tendencia manifiesta en los países más desarrollados. Por tanto, aunque más reciente, es un problema también antiguo. Podríamos decir que es un problema del siglo XX. Aparecen instrumentos de planeamiento territorial y sectorial (declaraciones de impacto ambiental, planes de ordenación de recursos naturales, etc.) que, de alguna manera, tratan de contener la voracidad urbanizadora del planeamiento urbanístico.
El primer reto que empieza a definirse claramente en el comienzo del nuevo siglo es bastante fácil de enunciar: globalmente y en el estado actual del conocimiento humano, el mundo no puede seguir desarrollándose más si desarrollo se hace igual a consumo. Hemos superado nuestras posibilidades y estamos viviendo de los ahorros. Ahorros que, sin aumentos de consumo, nos permitirían mantener el status quo actual entre 25 y 30 años más. Teniendo claro que este status quo significa que una parte importante de la población del planeta está en los niveles de supervivencia. Esto está fuera de toda duda y no es catastrofismo ni alarmismo. Es, sencillamente, la evidencia.
Pero ya he dicho que esta no es sino una parte del problema. La otra es el desigual reparto de este consumo. De forma que, localmente, sí es posible el desarrollo. Es decir, si este desarrollo se hace a costa de otros. Surgen así planes estratégicos que, con procedimientos militares de conquista, tratan de arrebatar a los territorios más o menos cercanos cuotas de riqueza que posibiliten mayores grados de consumo.
Independientemente de otras soluciones, más políticas o sociales -que tienen que ver con la educación y con cambios en el sistema de valores y en las pautas de comportamiento (a las que me he referido en otros lugares)-, desde un punto de vista técnico, que es lo que se pretende en este libro, lo que podemos hacer es inventar. Conseguir más con menos. Aprovechar hasta el límite nuestras posibilidades consumiendo menos energía, menos materiales, menos suelo; contaminando menos; sin pretender llevar el orden urbano hasta el más pequeño rincón del planeta. Para ello también he planteado algunas pautas sobre las que están más o menos de acuerdo los que han estudiado estos temas: controlar el consumo de suelo, evitar la dispersión, fijar estándares y densidades máximos y mínimos, complejizar las áreas urbanizadas, rehabilitar, reconstruir, reutilizar, favorecer la vivienda en alquiler, cambiar el concepto de zona verde, construir con criterios bioclimáticos. De todas ellas, este libro se refiere esencialmente a esta última.
Es una cuestión ya antigua, pero no acabamos de entender por qué no termina de formar parte del sustrato de la enseñanza del planificador, al igual que lo hacen la durabilidad, la economía o la belleza. Se trata de un elemento realmente importante para conseguir ciudades más eficientes. Y no solamente porque el planeta no soporta el continuo despilfarro que se produce de sus recursos, sino porque, además, está demostrado que el ser humano responde mejor a elementos construidos de acuerdo al ambiente en el que están situados, que ante aquellos otros que se establecen como un elemento extraño a ese ambiente. Además, por supuesto, por simples criterios de higiene urbana contrastados y puestos en práctica a raíz de los problemas que conllevó la ciudad de la revolución industrial.
Decía sir Raymond Unwin, maestro de urbanistas -en su libro La práctica del urbanismo (Londres, 1909, publicado en castellano en 1984)-, refiriéndose al trabajo del proyectista: Su respeto por un tipo de belleza que está más allá de su capacidad creativa le llevará a aproximarse al terreno con reverencia, disponiéndole para recibir de él todas las sugerencias que éste tenga que ofrecerle. Esta aproximación al lugar de desarrollo de la actuación urbanizadora a la que Unwin llegaba a través de la belleza, se olvida en no pocas ocasiones y es preciso recordársela a todos aquellos que no tienen la sensibilidad suficiente. La topografía, el clima, la vegetación, el viento, le proporcionan valiosas indicaciones al proyectista, y éste tiene el deber de interpretarlas correctamente. De lo contrario, propondrá (y en muchos casos construirá) un artefacto ineficiente que contribuirá a complicar el problema.
He conseguido llegar al final sin escribir sostenibilidad. Pero es obvio que el concepto (afectado de una polisemia galopante) está detrás de cada párrafo. Como urbanistas, independientemente, de que creamos o no en la sostenibilidad, nuestro deber es intentar conseguir que nuestras ciudades sirvan para que las ciudadanas y los ciudadanos que las habitan puedan desarrollar en ellas sus capacidades y vivan felices. Pero es evidente que, en el momento actual, para que esto suceda, el orden de prioridades ha cambiado y debemos adaptarnos para realizar nuestro trabajo de la mejor forma posible.
Dada la situación tan difícil en la que nos encontramos, resulta más que una necesidad (casi un deber) que las personas, las instituciones, las editoriales, los centros de enseñanza, etc., se involucren en conseguir que nuestras ciudades se construyan de acuerdo con la naturaleza y no en su contra. Desde esta perspectiva, no puedo hacer otra cosa que felicitar a la autora por haber dedicado una parte importante de su tiempo a conseguir que las cuestiones bioclimáticas sean accesibles a muchas personas (en particular a los estudiantes de arquitectura) ayudando a interpretar las indicaciones que la naturaleza nos ofrece, y a la editorial por su compromiso con estos temas.'
Copyright del texto: José Fariña Tojo
Copyright de la edición: Editorial Gustavo Gili SL
- Dialnet Métricas: 23 Citas
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados