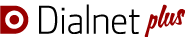La democracia amenazada ¿Por qué surgen los populismos?
-
Claudio Coloma [1]
-
[1] Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
-
- Localización: Universum: revista de humanidades y ciencias sociales, ISSN 0716-498X, ISSN-e 0718-2376, Año 37, Vol. 2, 2022, págs. 725-729
- Idioma: español
- Enlaces
-
Resumen
Este libro se divide en dos partes centrales. En la primera, Márquez-Padilla describe las ideas de algunos de los principales filósofos y teóricos políticos que han pensado sobre la democracia en Occidente; desde Locke, Rousseau y Tocqueville, pasando por Schumpeter, Marx y Dahl, hasta llegar a Habermas, Shapiro, y Fukuyama. En la segunda, aborda la noción de populismo, citando a autores como Laclau, Bartra y Norris. La autora toma como caso de estudio a los Estados Unidos, prestando especial atención a la presidencia de Donald Trump. En sus reflexiones finales concluye, primero, que la democracia liberal occidental es la forma más elevada de gobierno porque “ofrece la posibilidad de renovar a los gobernantes periódicamente y que estos tienen que rendir cuentas a los ciudadanos” (p.175) y, segundo, que la democracia está siendo amenazada por el populismo.
Con una redacción fluida que entretiene al lector, esta autora lleva a cabo un relato casi genealógico del término democracia para fundamentar su objetivo de “crear un paradigma de democracia” (p. 21). Las premisas de este supuesto paradigma son, primero, creer que “somos seres racionales que decidimos aceptar la normatividad de una organización política”; segundo, “que la legitimidad en las democracias está dada por la voluntad del pueblo”; tercero, que la democracia moderna es deliberativa y no de participación directa; cuarto, “que la democracia moderna incorporó el concepto de representación de la totalidad” (pp. 28-29). Quinto, que la racionalidad no es suficiente para la realización de la democracia deliberativa pues también se requiere de empatía; es decir, el ciudadano es una combinación de racionalidad y del sentimiento de ponerse en el lugar del otro (p. 78).
Para crear este paradigma, la autora pasa revista a algunas de las principales ideas y debates que han tomado lugar en los Estados Unidos y Europa, tales como el abuso de las mayorías, los derechos individuales, la racionalidad de costo y beneficio de los agentes deliberativos y el derecho a la propiedad privada. En este marco, merece destacar que la autora elabora desapasionadamente una breve historia intelectual de la democracia occidental, muy útil para ser considerada en marcos teóricos y cursos sobre introducción al pensamiento político occidental.
Sin embargo, después de leer su encomiable trabajo bibliográfico, no queda claro cuál es la necesidad que justifica que una autora mexicana publique un libro sobre la democracia estadounidense, y que, además, lo haga en base a una tradición intelectual que es ajena a la suya. De hecho, sostengo que su idea de crear un paradigma es cuestionable por cuanto su estudio no propone un lenguaje ontológico, epistemológico o metodológico nuevo, el cual permita establecer agendas de investigaciones originales. Así, por ejemplo, vemos que articula un lenguaje positivista, a la David Hume, para sostener que el libro busca “descubrir” las amenazas (p. 13) y los patrones de la calidad de la democracia (p. 219).
Con esto no pretendo cuestionar el esfuerzo de la academia mexicana por romper las fronteras de su provincialismo intelectual y atreverse a estudiar las tradiciones filosóficas y políticas de otros espacios. Más bien, lo que cuestiono es el goce de ciertos círculos intelectuales de nuestra América por aferrarse a la más que desestabilizada identidad de pertenecer al mundo occidental. Lo que cuestiono, por tanto, es la decisión de la autora por identificarse como una sujeta occidental, heredera de la tradición intelectual europea y angloparlante. Así, una pregunta práctica que surge es: ¿Por qué leer el libro de Márquez-Padilla y no el de un autor estadounidense? Ahora bien, si el objetivo es abordar la relación entre el populismo y la democracia, otra pregunta más de fondo es: ¿Por qué no estudiar el pensamiento filosófico y político mexicano, su interacción con Occidente, la influencia estadounidense, y, desde ahí, analizar, por ejemplo, la democracia mexicana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Lo que podríamos llamar en términos lacanianos como la fantasía de pertenecer a Occidente no debe entenderse necesariamente como un acto consciente de la autora, sino más bien como una subjetividad política, inconmensurable, que la mayoría de las elites políticas e intelectuales americanas, desde California hasta la Patagonia, han buscado realizar en diferentes momentos de la historia.
Esta dependencia intelectual por una tradición extranjera, que se considera como propia, es un punto sobre el que hay que detenerse. Para la autora, la democracia deliberativa occidental se entiende como un logro de la humanidad que se ha alcanzado a través de los años de progreso desde la Ilustración hasta nuestros días (p. 167). Parafraseando a Devés, este tipo de idea se articularía a partir de un estado de perplejidad que sufre la intelectualidad periférica con respecto al centro; la perplejidad es un problema que se resuelve articulando un pensamiento que admira y desea imitar al centro o articulando uno para rechazarlo. Es evidente que, desde su condición periférica, Márquez-Padilla se inclina por la admiración al centro. Esto se puede apreciar incluso en el hecho de que sólo nombra a las universidades de los teóricos cuando éstas son estadounidenses. Como si nombrar a Harvard, Standford, Yale, Columbia y Princeton tuviese un valor en sí mismo.
Formular esta disyuntiva intelectual periférica es crucial para tomar posición frente a la forma en que el libro desarrolla su tesis central; esto es, la formulación de un paradigma de la democracia deliberativa. De principio a fin, el trabajo de Márquez-Padilla revela que hay un problema entre el carácter cosmopolita de la democracia occidental, cuya crítica ella misma explicita citando a Shapiro (p. 89), y el sentido cosmopolita que tiene su propio paradigma. Al final, no queda claro si la autora desea o concibe posible un gobierno mundial democrático y deliberativo, tal como lo habría deseado Woodrow Wilson. Ahora bien, si su respuesta fuese no, todavía le quedaría por responder lo siguiente: ¿Cómo articular su paradigma de democracia deliberativa (racional, iluminada, liberal, y occidental) en sociedades tan diversas como la saudita, la persa, la china, la india o la rusa? ¿Cómo poner en práctica su paradigma en el pueblo mapuche y los pueblos originarios de Chiapas y Oaxaca? En este contexto, entendiendo de que se trataría de un paradigma que está enraizado en la Ilustración, resulta a lo menos incómodo tener que defender a un sistema político que aún jerarquiza a la sociedad a través de una gramática racial (pp. 143-149). Desde esta perspectiva, este discurso occidental cosmopolita se entiende ya no solo como la aspiración de alcanzar un gobierno universal liberal, sino como la lógica política occidental que busca imponer sus valores y prácticas en el resto del mundo.
Chantal Mouffe diría que el carácter cosmopolita de las democracias occidentales conlleva a que éstas articulen políticas antidemocráticas en la esfera internacional. Este es el dilema que Henry Kissinger plantea en su libro “La Diplomacia”: la autodesignada misión estadounidense de llevar la luz de la democracia al mundo ya sea por la persuasión o por la fuerza. Sin ir más lejos, la invasión de los Estados Unidos en Afganistán, que sacó del poder al Talibán, para implementar una democracia liberal prooccidental, no solo terminó en un completo fracaso, sino también con el retorno del Talibán al poder después de veinte años de invasión.
En el contexto de la defensa de esta democracia occidental, Márquez-Padilla trae al frente el término de populismo, para significarlo como una amenaza a su paradigma democrático. Dicho de otra manera, si la autora propone un paradigma de democracia sustentado en los valores occidentales y utiliza a los Estados Unidos como objeto de estudio, las interrogantes que surgen son qué es populismo y cuál es la democracia que hay que salvar.
Márquez-Padilla aborda el populismo repitiendo la misma estrategia de revisión bibliográfica. Sin embargo, a diferencia de lo que vemos con su estudio de la democracia, aquí evidencia menos dominio del tema. Su definición de populismo es tan reduccionista como útil para reafirmar la tesis de que la democracia liberal occidental está amenazada. Siguiendo este argumento, el populismo en los Estados Unidos surgiría con Trump, un agente político antiestablishment, que critica no solo a las instituciones gubernamentales y los poderes del Estado, sino también a organizaciones como la CIA (p. 185). Populismo también significa atacar a la prensa, menospreciar los hechos y los datos objetivos, así como llevar a cabo políticas comerciales proteccionistas y nacionalistas, entre otras que se describen como actos que violan las normas establecidas (pp. 155). Además, el populismo se basaría en la confrontación y en el autoritarismo de un líder que se autodesigna como el representante del pueblo. Cabe notar que, en este punto la autora trae al frente su mexicanidad para señalar que el presidente López Obrador es una amenaza para la democracia mexicana, puesto que él “vive la política, fundamentalmente, como confrontación” (p. 131).
Esta afirmación nos permite ver otra subjetividad política de la autora. Para ella, el modelo ideal de democracia se basa en la ausencia de la confrontación, y, por lo tanto, en una paradójica negación de la política. La deliberación, dice ella, es la forma “más elevada de diálogo” (p. 17). Es así como su modelo se reduce a una idealización de la persuasión y la empatía para llegar a acuerdos, despojando al sujeto de su agencia política para disentir, conflictuar, y rebelarse cuando éste(a) se siente oprimido(a) y excluido(a). Este modelo es gerenciado por una tecnocracia cuyo rol es consensuar entre ella misma y relacionarse con el ciudadano a través del voto. En esta forma elevada de diálogo, actos que expresen la rabia o la frustración por ser pobre o discriminado(a) son entendidos como irracionales y como amenazas que pueden transformase en populismo.
La autora distingue dos posiciones sobre el populismo: “una que lo explica en términos positivos y otra que lo hace con intenciones peyorativas” (p. 135). Aun cuando ella sostiene que ambas posturas representan dos extremos de un debate académico, es evidente que su posición termina por inclinarse hacia el extremo de lo peyorativo. De otra manera, no podríamos significar al populismo como una amenaza. En contraste, ella ubica equivocadamente a Ernesto Laclau en el extremo positivo del término. Aquí, Márquez-Padilla cae en un sesgo porque su investigación no hace justicia al aporte que Laclau ha hecho a los estudios sobre el populismo. El libro “La razón populista”, de reconocida complejidad filosófica y teórica, no está incluido en su revisión bibliográfica. En cambio, se cita un artículo de cinco páginas, escrito en español, a pesar de que Laclau publicó su obra principalmente en inglés. El libro tampoco cumple con el criterio de referirse a Laclau como un académico de la Universidad de Essex. En su reemplazo, lo llama un “científico social” (p.130), lo cual él habría rechazado porque dedicó su vida a proponer una ontología alternativa al positivismo científico. La obra de Laclau se conoce como el postmarxismo; nombre que en sí amerita ser individualizado en el relato en tanto que equivale a una filosofía política alternativa al liberalismo y al marxismo. Siguiendo a Thomas Kuhn, la escuela postmarxista de Laclau es efectivamente un paradigma porque propone una ontología nueva para los estudios políticos.
Para Laclau, el populismo es la construcción política del pueblo, la cual se constituye por la articulación de demandas dispersas que se vuelven equivalentes cuando los agentes políticos las asocian arbitrariamente con un significante vacío. Esta articulación marca el terreno simbólico de las luchas en contra de un régimen político establecido. Esta dispersión de las demandas representa la pluralidad democrática de las identidades (LGTB, pueblos originarios, empresarios, pobres, feministas, etc.), las cuales cambian con las coyunturas históricas. Así, con el pesar de la autora, podríamos estudiar la construcción del pueblo, en base a la articulación de una cadena de demandas e identidades políticas asociadas en torno al significante vacío de “yes we can”, traído al frente por Barack Obama en 2008. A su vez, este fenómeno político puede ser entendido como la lucha contrahegemónica (confrontación) en contra del neoconservadurismo republicano.
En suma, más que tener una actitud positiva o idealista y un enfoque positivista, Laclau se define a sí mismo como un realista y a su ontología como negativa o anti-esencialista. La ontología postmarxista de la contingencia radical es lo que Márquez-Padilla no aborda en su estudio sobre el populismo. En dicha ausencia, la autora afirma reduccionistamente que todos los populismos son iguales (p. 129), dejando de este modo inconclusa la pregunta más importante de su trabajo: ¿Por qué surgen los populismos?.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados