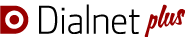Resumen de Sobre el concepto ‘naturaleza’ y su estudio a partir de fuentes medievales: Una introducción
María José Ortúzar Escudero, Luis Vicente Clemente Quijada
La relación del ser humano con la ‘naturaleza’ es uno de los temas que también se trataron a propósito de la enfermedad causada por el coronavirus: este habría pasado en dos ocasiones de un huésped animal a uno humano por primera vez en el mercado Huanan de la ciudad china de Wuhan (Dillinger, 2022, Febrero 27). El riesgo del contagio humano de enfermedades hasta entonces propias de los animales aumenta mientras más contacto haya entre personas y animales domésticos, agrícolas o salvajes. De este modo, la transmisión de patógenos de animales salvajes aumenta con la urbanización y la destrucción de sus hábitats naturales (Organización Mundial de la Salud, 2020, Julio 29).
Esta alteración de la ‘naturaleza’ por parte del ser humano ha sido desde la década de los 1960’ una preocupación de los movimientos ecologistas, en particular, la superpoblación y el cambio climático como su consecuencia. La aceleración del ritmo del cambio social, del intercambio material, del uso de herramientas y del aumento de las interacciones humanas con la biosfera desde la Revolución Industrial ha derivado en una transformación irreversible de la naturaleza como resultado de la influencia humana. Por este motivo, a principios de este siglo un grupo de geólogos planteó que estaríamos viviendo una nueva etapa geológica, el “Antropoceno”, en la que la influencia de los sistemas humanos sobre los naturales es tal, que ya no es posible distinguir naturaleza del ser humano (Arias Maldonado, 2014; Soriano, 2020). A su vez, investigaciones en ámbitos como la historia ambiental, la arqueología y la antropología han ido mostrando que los grupos humanos alteran su ambiente desde hace decenas de miles de años (ver, por ejemplo, Kehse, 2017).
Estos problemas y explicaciones actuales nos han llevado a nosotros, que trabajamos con fuentes relativas al Medioevo, a evaluar la relación entre ser humano y ‘naturaleza’. El concepto ‘naturaleza’, sin embargo, es problemático -y no solo en los estudios medievales o en la disciplina histórica. Tradicionalmente se lo opone a aquel de ‘cultura’. El origen de tal oposición se encuentra desde mediados del siglo XVII (Folena, 2017, p. 183), por lo que esta no es aplicable necesariamente antes de este período ni en otros espacios culturales. ‘Cultura’ puede considerarse, por el contrario, como parte del nicho ecológico del ser humano. Entendemos por tanto ‘naturaleza’ no como un fenómeno que está más allá del tiempo, como un “hecho”, sino mas bien como un “valor” (cf. Hanawalt y Kiser, 2008b, pp. 3-4).
Son dos los principales enfoques con los que nos acercamos a la ‘naturaleza’. El primero investiga la relación entre los seres humanos y el medio natural y la necesaria transformación, a veces simbiótica, que surge de esa interacción, en donde la ‘naturaleza’ es la base material de las actividades humanas. De esta perspectiva han partido la mayoría de los trabajos sobre poblamiento, producción, paisaje rural y ecohistoria del último siglo historiográfico. Pero el estudio de la naturaleza ha traspasado fronteras metodológicas para convertirse también en la base para estudios políticos y jurídicos, y en última instancia, sobre historia social, ya que la relación entre seres humanos y naturaleza y entre estos por el acceso a los recursos, constituyen asimismo vías de aproximación para el análisis de las organizaciones sociales y las instituciones medievales desde sus condiciones materiales (Clemente Ramos, 2001; Luchía, 2018).
El segundo enfoque consiste en comprender qué se entiende por ‘naturaleza’ en distintos textos, autores, épocas, géneros, disciplinas. Los aspectos que pueden tratarse aquí son numerosos y diversos, tal como lo revelan varias compilaciones dedicadas al tema en general (Grassi y Catapano, 2019), o con énfasis en la historia (Dilg, 2003; Hanawalt y Kiser, 2008a), en la literatura (Bizzarri, 2018), en la filosofía y teología (Fuertes Herreros y Poncela Gonzaĺez, 2015; Koyama, 2000), en ciencia medieval (Poma et al., 2021; Weill-Parot et al., 2019), en el arte (Myers, 2016). En lo que sigue, presentaremos algunas características generales y, a modo de ejemplo, ilustraremos algunos hitos del desarrollo del estudio ‘científico’ de la naturaleza.
Suele destacarse que durante el largo período que llamamos Medioevo uno de los rasgos permanentes más importantes respecto de la concepción de la naturaleza es su carácter de creación divina: esta fue creada por Dios a partir de la nada. La naturaleza es una manifestación del poder creativo divino y, una vez creada, continúa siendo la misma, sin transformarse (Rucquoi, 2007). De acuerdo al relato del Génesis, cielo, tierra, mares y animales estuvieron allí antes que el ser humano, la última obra de la creación. Por otra parte, con la creación comienza la Historia de la Salvación, que terminará con la bienaventuranza de las criaturas, marcada además por dos sucesos: la expulsión del paraíso y la encarnación de Cristo (Goetz, 2011, pp. 277-278). Por consiguiente, la concepción de la naturaleza se encuentra profundamente ligada a una concepción temporal que se caracteriza por tener una finalidad: el ser humano, la tierra y la historia se incorporan al “universo del mundo” hecho y dirigido por Dios y, a su vez, el cosmos y la Historia de la Salvación incluyen las esferas del más allá y de lo trascendente (Goetz, 2011, p. 277). De ahí que la naturaleza no sea concebida como un objeto, separada de la suerte del ser humano, sino que es mas bien un sujeto dentro de la realidad (Castro Hernández, 2015, p. 34).
La creación permite distinguir entre dos instancias: una divina creadora y una creada. Agustín de Hipona considera así la naturaleza como una revelación por parte de su Creador, tal como las Sagradas Escrituras. El ‘libro de la naturaleza’, una metáfora que persistirá en la tradición cristiana, remite entonces a Dios. Desde esta perspectiva, la naturaleza interesa menos por sí misma que por estar en relación con su origen, Dios (Kann, 2003, pp. 35-36). Tal como se interpretan las Sagradas Escrituras, debe interpretarse el libro de la naturaleza. Como consecuencia, la comprensión de la naturaleza se vuelve una comprensión de signos: todo lo que conforma la naturaleza -seres animados e inanimados, fenómenos que ocurren en ella, etc.- pasa a convertirse en un signo que manifiesta algo de su Creador (Kann, 2003, p. 36).
Tanto en el ámbito teológico como en el científico, el término ‘naturaleza’ se refiere a la esencia de las criaturas y del creador, a aquello que por sí mismo no cambia y que permanece, que le es propio a cada parte de la creación y que lo diferencia de otras, como su aspecto, carácter y conducta (Goetz, 2011, p.38). De manera similar, la expresión natura rerum, título de varias obras medievales, designa la esencia de los seres. Esta ‘naturaleza’, sin embargo, puede transformarse excepcionalmente, como sucedió tras el pecado original y la expulsión del paraíso.
En el Medioevo Temprano, el conocimiento de la naturaleza se refiere menos al resultado de la observación empírica que a una erudición basada en la lectura de textos (Goetz, 2011, p.18). En particular, la physica se ocupa de la constitución del mundo creado y de las criaturas que viven en él (Goetz, 2011, p.18). Uno de los textos que fijará por generaciones cómo entender la naturaleza es el tratado De natura rerum del obispo Isidoro de Sevilla. Este transmite una primera cosmografía medieval que considera las principales doctrinas físicas antiguas, entre ellas, el reconocimiento de cadenas de causalidad inmanentes (Obrist, 2020, p.88). En este libro, tal como en el homónimo De natura rerum de Beda el Venerable, se ofrecen al mismo tiempo los rasgos principales de la cosmografía antigua (Obrist, 2020, p.96). Además de esta tradición que transmite ideas contenidas en compendios tardo-antiguos (entre otros, el Comentario del sueño de Escipión escrito por Macrobio en el siglo V), existió también la tradición de la literatura de cómputo, cuyo fin consiste en determinar la fecha de Pascua (Germann, 2010, p.221). En este ámbito específico se constata en el Medioevo Temprano un interés en la observación de fenómenos naturales -en la ‘estructura natural’ de la que dependen estos fenómenos y en las reglas que derivan de ella-, puesto que dicha observación permite una determinación más precisa (cuantitativa) de las explicaciones físicas existentes (Germann, 2010, pp.224-225).
Hasta el siglo XI, la noción de physica se identifica principalmente con la astronomía y solo secundariamente con otros ámbitos del conocimiento (Germann, 2010, pp. 219-220). Pero, como bien ha estudiado Irene Caiazzo (2015), esta noción sufre una transformación a partir de las traducciones hechas en el Sur de Italia, principalmente en el monasterio de Montecasino en torno a la figura de Constantino el Africano. El interés se enfoca no en el conocimiento de la física celeste, sino en el de aquella sublunar, específicamente en el conocimiento del cuerpo humano y de su relación con el mundo que lo rodea. En este contexto cobra particular importancia la reflexión sobre los cuatro elementos. Esta ‘física elemental’ será una característica esencial de la filosofía de la naturaleza a lo largo del siglo siguiente (Caiazzo, 2015, p.48; 2020, p.1082).
Este cambio de interés arroja nueva luz sobre el ‘descubrimiento de la naturaleza’ del siglo XII. Tal ‘descubrimiento’ se ha relacionado -desde su primer planteamiento por Marie-Dominique Chenu en los años 1950- con la desacralización de la naturaleza y con una crítica al simbolismo que habría caracterizado hasta entonces la manera de enfrentarse con ella (Caiazzo, 2015, p.47). Las investigaciones actuales destacan, no obstante, antes que una ruptura con la tradición anterior, una “aceleración dentro de la continuidad” (Caiazzo, 2015, pp.50-51). Un rasgo de esta aceleración es la comprensión de la naturaleza en tanto una causa segunda (siendo Dios la causa primera), que tiene su propio ámbito de acción. La naturaleza ayuda a Dios a crear el mundo sensible y a asegurar el curso regular de las cosas creadas y cambiantes después de la creación (Caiazzo, 2015, pp. 50-51). El interés constante en la creación se revela igualmente por el interés que en este siglo se le otorga a la lectura de la traducción y comentario de Calcidio del Timeo platónico. En esta misma línea, diversos comentarios bíblicos explican la creación del mundo con nuevas ideas y herramientas conceptuales (Jacquart, 2017, pp. 5-12). La idea antigua del hombre como un “mundo menor”, que también aparece en obras de la Alta Edad Media como en el ya mencionado De natura rerum de Isidoro de Sevilla, cobra asimismo nueva vigencia (Goetz, 2016, pp.432-438). Al mismo tiempo, se constata una ‘re-sacralización del universo’ en tanto temas de índole teológica como el infierno son pensados como teniendo un lugar físico en el cosmos (Obrist, 2015, p.50).
La concepción de la naturaleza como realidad dotada de un ámbito propio preparó -o, en la interpretación de Thomas Ricklin (1998, p.414) fue la condición que hizo posible- la posterior recepción del corpus aristotélico. Este se transmitió a través de traducción al latín de los tratados aristotélicos escritos en árabe y en griego. Su lectura fue por lo demás mediada por tratados de filósofos árabes y judíos. Estos últimos comentaron, discutieron e incluso, como Avicena, se sirvieron de Aristóteles (y de la tradición neoplatónica) para elaborar sus propios sistemas de pensamiento. En este marco, el objeto fundamental de investigación de la física pasa a ser el cambio (motus) y las cuestiones relativas a tal cambio: la materia, la forma, la privación (Germann, 2010, pp. 230-231). Para Aristóteles, el significado physis varía desde una definición etiológica (relacionada con las causas) y esencialista (relacionada con la esencia) hasta la caracterización dinámica de la naturaleza como un proceso. Las leyes de la necesidad y la teleología toman entonces el lugar de la ‘naturaleza’ (Draelants, 2019, p. 44). La asimilación de este concepto de la naturaleza, así como de aquellos elaborados a partir de él, supuso que en el siglo XIII las definiciones inspiradas por la teología, la filosofía natural y la medicina se congregaran en torno a la noción de ‘fuerza’ como la fundación de las dinámicas de la naturaleza, ya fueran celestes, intrínsecas a cada ser que se desarrolla o externas (que causan movimiento no natural) (Draelants, 2019, p. 54).
Estas consideraciones que toman en cuenta unas pocas facetas de la noción de ‘naturaleza’ hasta el siglo XIII muestran la amplitud, riqueza y diversidad con la que puede abordarse este tema. El año 2020 quisimos explorar estos y otros aspectos en un seminario de Grado que dictamos en conjunto. Allí presentamos e intercambiamos entre nosotros y con los estudiantes distintas perspectivas respecto del estudio de la ‘naturaleza’, además de discutir posibles enfoques metodológicos. Tal seminario se realizó en el contexto de dos proyectos de Iniciación del Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología (ANID, Chile): el proyecto N°1181341 Transformaciones agrarias y comunidades campesinas en el suroeste ibérico: el maestrazgo de Alcántara (ss. XV-XVI) de Luis Clemente y el proyecto N°11190842 Naturaleza, cuerpo viviente y percepción en textos médicos y filosóficos de los siglos XII y XIII de María José Ortúzar.
En octubre de ese mismo año decidimos ampliar el intercambio que hasta entonces habíamos tenido en el aula, invitando a distintos investigadores a participar de un primer taller sobre ‘La Naturaleza en la Edad Media’. La buena acogida, así como la posibilidad de reunir académicos de distintos puntos geográficos gracias al formato virtual, nos ha motivado a seguir estudiando los diferentes temas y aproximaciones metodológicas que se vinculan con la ‘naturaleza’. Hasta la fecha hemos realizado siete talleres con 25 investigadores de Chile, Argentina y España (ver anexo para el listado de los talleres).
Este dossier es el resultado de estas siete primeras versiones del taller. Esperamos ofrecer con los cinco ensayos aquí reunidos un acercamiento al tema ‘naturaleza’ tanto en la vertiente que investiga la relación material del ser humano con el medio ambiente como en aquella que se dedica a comprender qué se entiende por este concepto. Estos ensayos fueron presentados inicialmente como contribuciones originales a los talleres y, a nuestro juicio, ilustran bien la amplitud del tema ‘naturaleza’ en la Edad Media. Abarcan un período que va desde fines de la Edad Media Temprana hasta los albores del Renacimiento. Si bien evidencian una cierta concentración geográfica en lo que es la España actual, se trata también sobre textos y personas cuyo campo de acción fue aquel de territorios bajo el dominio del Imperio Carolingio y de la Francia tardomedieval. Variadas son asimismo las fuentes (y los idiomas en las que fueron redactadas): escritos de carácter enciclopédico, literarios, cuerpos de leyes, documentos notariales y judiciales, evidencia arqueológica. A continuación presentamos, en orden cronológico, los artículos y sus temáticas.
En diversas fuentes, con más frecuencia en aquellas del Medioevo Temprano, se conciben las esferas de lo natural y lo sobrenatural como “parte de un poder superior que organiza la totalidad creada” y, por lo mismo, como formando parte de una “naturaleza sagrada y maravillosa” (Castro Hernández, 2015, p. 6). En la primera contribución, ‘Comunidad sensorial y mundo animal en Rábano Mauro. El caso de las maravillas’, Gerardo Rodríguez examina precisamente los seres que, aunque parecen escapar a la naturaleza conocida, pertenecen a ella en tanto manifestación de la voluntad divina. Para ello se centra en una figura clave del así llamado ‘renacimiento carolingio’: Rábano Mauro (ca. 780-856), monje y abad del monasterio de Fulda y también obispo de Maguncia. En la composición de su obra Sobre el universo usa como modelo las Etimologías de Isidoro de Sevilla, modificándolas de acuerdo a su interés en la interpretación alegórica y en el simbolismo. A partir de ciertas premisas de la ‘historia de los sentidos’, el autor estudia cómo en los libros dedicados a los animales y a los portentos las marcas sensoriales -los registros que hacen referencia a los sentidos en las fuentes- van dando cuenta de una sensibilidad específica del mundo carolingio. Las marcas visuales distinguen las diferentes corporalidades; las marcas auditivas separan humanos de animales y, dentro de la humanidad, gentiles y judíos de cristianos; la apariencia y aquello que hacen mediante los órganos de los sentidos indican la peligrosidad de los monstruos ‘femeninos’ y de la feminidad en general. La diversidad de los portentos y de los animales en cuanto a sus órganos sensoriales y en cuanto al uso que se les da sirven al mismo tiempo para ejemplificar (malas) conductas.
El papel de los sentidos, pero esta vez en el compilado legal Las Siete Partidas, es el tema de Gisela Coronado Schwindt en su contribución ‘La naturaleza sensorial del poder regio en la Segunda Partida de Alfonso X’. Este documento del siglo XIII se origina en un momento en el que en el reino de Castilla se intenta fortalecer el poder real por sobre los otros poderes del reino. La relación del monarca con sus súbditos se establece de manera clara en la Segunda Partida, que toma como base la distinción de diez sentidos -cinco exteriores y cinco interiores- de la tradición árabe aristotélica. La autora analiza en particular los párrafos dedicados a los sentidos exteriores en la Segunda Partida que, además de describir y ordenar jerárquicamente los sentidos de la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, se utilizan para detallar cómo los súbditos deben operar con cada uno de ellos (o, específicamente, con sus órganos) con respecto al monarca. Como en otros textos medievales, el habla, que constituye una suerte de sexto sentido, tiene una relación estrecha con la audición y con el gusto. De esta manera, a través de los códigos sensoriales incorporados al texto jurídico, esto es, a través de la regulación de las sensaciones y del actuar de los órganos sensoriales, se intenta modelar el comportamiento y el cuerpo de los súbditos.
La centralidad del conflicto como elemento conformador y transformador de las organizaciones colectivas se mantiene plenamente vigente a través de la tradición materialista, de la que actualmente el núcleo vinculado a la Universidad de Buenos Aires es uno de sus más sólidos exponentes, de ahí que el artículo de Corina Luchía, titulado ‘Explotación, conservación y sostenibilidad forestal en las ordenanzas locales bajomedievales de la Corona de Castilla’, parta por el análisis de las tensiones entre las modalidades de explotación de los recursos naturales reguladas en las ordenanzas concejiles. Se estructura de tal forma un modelo forestal que concilia los intereses de las oligarquías locales con los de la comunidad, entendida en sentido amplio como ‘agregado político’, y que se observa en el respeto colectivo a las normas sancionadoras de infracciones y en los esfuerzos colectivos por la conservación de las masas forestales. Lo anterior lleva a resignificar el término de sostenibilidad, el cual trasciende a la conservación del medio natural, para preocuparse del conjunto de la sociedad: la sostenibilidad de las masas forestales se convierte así en una estructura que implica la ‘sostenibilidad social’.
También desde una concepción materialista, ligada en este caso a la historia económica y, en concreto, a la historia del consumo, el trabajo de Luis Almenar, titulado ‘Explotación y transformación de recursos naturales para la fabricación de cerámica y vidrio en el reino de Valencia (siglos XIII-XV)’, aborda la relación entre el medio natural y la generalización del consumo de artículos de cerámica y vidrio durante la Baja Edad Media. El trabajo enfatiza la importancia de las organizaciones sociales y de la transferencia tecnológica islam-cristiandad como elementos decisivos para este despegue industrial. Los recursos naturales necesarios habían sido abundantes desde mucho antes del siglo XIII y, cuando estos comiencen a escasear en el entorno de algunos alfares, serán las redes comerciales previamente establecidas las que asuman la logística de la leña que garantice el funcionamiento de los hornos. El autor rechaza en consecuencia cualquier forma de determinismo impuesto por la naturaleza y evidencia cómo a partir del XIV la combinación de factores marcadamente humanos -consumo, redes comerciales- hacen rentable la explotación y transformación de los recursos naturales necesarios en los sectores de la cerámica y el vidrio.
Este ciclo que se abrió con las consideraciones de Rábano Mauro sobre animales y portentos, lo cierra el artículo ‘La cosmología onírico-científica de Christine de Pizan’ de Georgina Rabassó. Los escritos alegóricos de Christine De Pizan (ca. 1364-ca. 1430) dan cuenta de su mirada singular, a medio camino entre la ciencia y la imaginación, sobre la cosmología, esto es, sobre la estructura y el funcionamiento del universo. En particular, la investigación de dónde proviene el mal le permite en su obra alegórica Le chemin vincular el orden jerárquico de los cielos, cuya cúspide es Dios, con el orden social. Este último es discutido por cinco figuras femeninas que rigen los asuntos terrestres. En otra obra alegórica, L’Advision-Cristine, presenta además distintas perspectivas de la filosofía antigua respecto de la materia, que ella concibe como el principio constitutivo de todas las cosas. Sus reflexiones sobre la materia como aquellas sobre el orden en el que presenta los distintos cielos que conforman el mundo supralunar la alejan de los planteamientos aristotélicos. Ella propone, en forma literaria, sus propias ideas sobre un origen de todo lo que existe a partir de una madre materia y sobre una constitución y un funcionamiento del mundo natural y social donde figuras femeninas juegan un papel central.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados