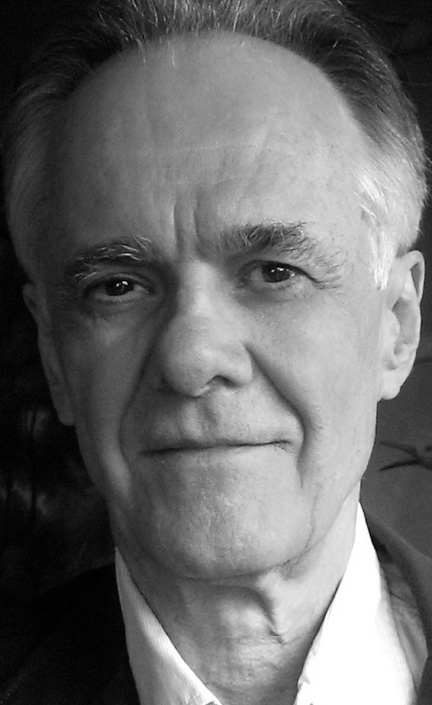«No me gusta explicarme»Por Carmen de Eusebio
© Miguel Lizana
Ignacio Vidal-Folch (Barcelona, 1956) es narrador y periodista. Fue corresponsal entre 1989 y 1991 de los principales países del Este de Europa, un mundo social y literario muy presente en algunas de sus narraciones y reflexiones. Posteriormente se desempeñó como colaborador independiente y esporádico de El País y del semanario Tiempo. Fiel a su primera gran afición, en 1977 publicó con Ramón de España El canon de los cómics. Entre su obra narrativa cabe citar las novelas La libertad (Anagrama, 1995), La cabeza de plástico (Anagrama, 1999), Turistas del ideal (Destino, 2005), Contramundo (Destino, 2006) y Pronto seremos felices (Destino, 2014) y los libros de relatos Amigos que no he vuelto a ver (Anagrama, 1997) y Noche sobre noche (2010). Atento al movimiento urbano y también a la quietud, recogió en Barcelona, museo secreto (Alcar, 2009) diversas estampas de su ciudad. Es autor también del diario Lo que importa es la ilusión, 2007-2010 (Destino, 2012).
Usted comenzó como autor de cómics, y sus primeros libros literarios están marcados por la sátira. ¿Puede contarme esta primera vocación? Sin duda fue, como tantos, un lector de cómics, pero, dígame, ¿qué leía de niño y de adolescente?
Lo que me convenció de que la literatura era «la cosa en sí» empezó con la casual lectura de La peste. En el colegio nos habían hecho leer, quizá prematuramente, El extranjero, de Camus, con su mítica primera frase: «Hoy se ha muerto mamá. O Ayer. No lo sé…». Ahí vi que se dilucidaban cosas que desbordaban las aventuras de los emocionantes libros de la infancia, Karl May, Julio Verne, Salgari. Aquella lectura me inquietó. Quise ver qué había detrás, y leí La peste y todo lo que escribió Camus. Quedé deslumbrado, comprendí que la literatura no solo servía para soñar, siendo esto ya tan importante y delicioso, sino para algo más «trascendente». Me temo que vi en ella algo sustitutivo de lo religioso. Las palabras juzgaban y podían defender, explicar y salvar el mundo. Entonces, escribir no trataba tanto de explicarte cuanto de un asunto de redención. Las dos ideas en el fondo son un error. Penaba en la literatura casi como compensación, o respuesta a, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Así que sigues escribiendo como si «alguien», una instancia muy especial, fuera a leerte. No para ti mismo, ni para tus semejantes, ni para la inmortalidad, sino para ese otro extraño lector que es el sentido del mundo. Como ves, Carmen, quería jugar a la carta más alta. Reconozco que hay algo intrínsecamente desviado y hasta ridículo en esto, que me recuerda a esas tribus de indios amazónicos de la novela de Vargas Llosa que se titulaba, creo, El hablador –corrígelo si me equivoco, por favor–: son grupos de una tribu que tienen que estar continuamente en movimiento, desplazándose por la selva, porque de lo contrario el cielo se desplomaría sobre la Tierra, y para mantener de alguna manera en comunicación a la comunidad y que esta no se disperse del todo y desaparezca, unos narradores van de tribu en tribu, las reúnen de noche alrededor de la hoguera y les cuentan historias míticas, su patrimonio mítico; y a la mañana siguiente todos se echan a caminar otra vez… Bueno, el caso es que cerré La peste y eso inició una etapa de lecturas furibundas y tan maravillosas que me dije que con ser lector bastaba. ¿Para qué escribir?… Esto me recuerda a una vez que me encontré, en Barcelona, en una tienda, a Ana María Moix, una buena escritora y un ser angelical. Charlamos un poco y me preguntó si estaba escribiendo algo. Le dije: «No, Ana María, porque, como tú dijiste en una entrevista, lo que en realidad nos gusta no es escribir, que es o puede ser difícil, sino leer». Y ella replicó: «Sí, es verdad, pero el escritor que no escribe es infeliz». Me pareció que esa perla de sabiduría la había cultivado en su propia experiencia.
Pensaba que a escribir solo tenían derecho Proust o Nietzsche, y esos ya estaban muertos
Mi interés en el mundo del cómic –como medio de comunicación de masas, como lenguaje y como entretenimiento— y mi trabajo en esa industria son cosas de la atmósfera de la infancia al final del franquismo. Entonces llegaban a Barcelona –concretamente a dos kioscos y una librería del paseo de Gracia– dos o tres ejemplares de la revista francesa Pilote, donde se publicaban historietas para un público adulto con guiones inteligentes y articulados, con un concepto claro del «producto», con dibujantes virtuosos. La revista era tan buena, comparada con todo lo que se publicaba, que había en la redacción cierta fatuidad, sentido de superioridad y hasta pujos de intervención política. Yo procuraba ser madrugador y conseguir uno de esos escasos ejemplares, que me iluminaban cada semana. A veces, al llegar al kiosco con mis monedas cuidadosamente ahorradas, me llevaba un chasco porque se me habían adelantado dos o tres aficionados, a los que acabé por conocer y con los que, años después, monté la revista Cairo, claramente inspirada en Pilote. Luego dibujé mis propios tebeos underground; un amigo, uno de aquellos madrugadores compradores de Pilote, los editaba y se iba a venderlos por las Ramblas. Me encantaba inventar la historias y «realizarlas»: el lado artesanal y zen de aquel trabajo, el papel Guarro, los lápices, la tinta china, etcétera; pasar la noche dibujando a la luz del flexo. Colaboré como guionista y escribiendo artículos con algunas revistas underground, donde se publicaba cómic, relatos, artículos sobre literatos de vanguardia hasta entonces prohibidos o ignorados. En esas revistas también me pidieron mis primeros cuentos. Los escribí, pues, por encargo. Como era joven y me daba pánico aburrir al lector, los hice de humor, un festival de humor muy desgarrado y salvaje, inspirado un poco en las comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la picaresca española y en el estilo enrevesado y engolado de Bustos Domecq. Acabé trabajando en la redacción de varias editoriales de cómic y de guionista de guardia. Viajaba a menudo a París y a Bruselas para comprar material de los tebeos franceses, así conocí a los autores más grandes, a los que más admiraba yo: Tillieux, que era un verdadero poeta del dibujo; Hergé, el autor de Tintín, que era de una rara modestia y un encanto de persona y con el que pasé inolvidables veladas. Hablé muchas veces con Lauzier; con Hugo Pratt en Venecia, que era cultísimo. Lástima que entonces yo no llevaba un dietario y recuerdo poco de aquellas conversaciones. Estos que te he dicho, son solo por citar a los más grandes. Pero sin salir de Barcelona conocí y pude trabajar con el más grande de todos, para mí: Vallés. No es muy conocido porque es demasiado bueno… Yo estaba la mar de satisfecho y cómodo en ese mundo, en el que, la verdad, llegué a ser un poco un erudito, pero, en cuanto a la literatura, aunque era un lector compulsivo, ni se me pasaba por la cabeza que yo pudiera dedicarme a ella. Me hubiera parecido como oficiar misa y celebrar, estando en pecado mortal, la consagración de la hostia y el cáliz. Pensaba que a escribir solo tenían derecho Proust o Nietzsche, y esos ya estaban muertos. ¿Cómo vas a escribir nada después de ellos? ¿Qué tienes que pueda ponerse al lado de su inteligencia, de sus propuestas, de su capacidad de hacer bello el mundo? «Hielo liso / un paraíso / para el que sabe bailar bien», dice Nietzsche. Bueno, bailar ahí no está al alcance de todos. Aun así, cuando tuve varios relatos humorísticos que me parecían verdaderamente graciosos, pensé que podían defenderse solos. Un amigo me propuso editarlos. Pensé: «¿Por qué no?». Y así, imperceptiblemente, rompí el tabú.
El cómic suele ser imagen más texto, y usted fue desplazándose hacia el interés por la pintura y las artes modernas y el periodismo y la creación literaria. ¿Cómo definiría su interés por la pintura?
No es tanto la pintura como el arte, y concretamente el arte contemporáneo, lo que me interesa. Como decía Duchamp, el óleo está muy bien, es una herramienta formidable, muy útil, pero ya llevamos más de trescientos años con eso, quizá sea cuestión de pasar a otra cosa. Ahora, la experiencia de entrar en un espacio, una «caja blanca», y pasar un rato confrontando tu mente, memoria, imaginación, carga emocional, con las propuestas de determinados artistas como Wallinger…, o João Onofre…, Fito Conesa, Hans-Peter Feldmann –por citar ahora a cuatro que me interesan– es literalmente diferente a cualquier otra cosa que hagas en la vida corriente. Y yo diría que es mejor. Es casi el único sitio donde uno puede salir de una lógica utilitaria, interesada. Hay siempre esa expectativa de saber qué vas a ver. Aunque lo que es diferente es la relación entre tú y la cosa, y la cosa, la obra, es especial, rara, y es el médium del artista, así que también se establece una conversación muda. Claro que las obras están a la venta pero, aun así, veo ahí un espacio de gratuidad, de generosidad. En fin, hay gente que va a otra ciudad y le gusta ir de compras o a la ópera. Yo solía –cuando viajaba, por motivos de mi profesión periodística– contactar con las galerías y los artistas de cada ciudad porque suelen ser oteadores de la contemporaneidad y de un poco más allá. Me emocionó profundamente una pieza que vi en un museo de Tirana, el año antes del coronavirus. No puedo olvidarla, aunque no recuerdo el nombre del artista. En ese viaje pasé de Albania a Serbia y en el museo de Belgrado me encontré, sin previo aviso, con el vídeo de Rasa Todosijevic ¿Qué es el arte, Marinela Koselj?, de los años setenta, relativamente famoso, en el que se ve la mano del artista sujetando por el mentón y amasando la cara de una chica mientras se oye su voz preguntándole en muchos tonos, generalmente agresivos: «Was ist kunst, Marinela Koselj?». En alemán, que allí es un idioma impregnado de sensaciones de opresión, relacionadas con la invasión y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el arte, Marinela Koselj…? Estas experiencias son largas de definir y de explicar, pero son tan emocionantes. ¿Te imaginas estar en Belgrado, una ciudad con una carga política, histórica y vivencial tan pesada, tan abrumadora, entrar en el museo y descubrir esto? Ese video tampoco lo olvidaré en mi vida. Escribiré sobre él. Aunque, según Gombrowicz, no hay disciplina más tonta que la de describir obras de arte; la écfrasis, según creo que se llama. Estas experiencias son algo que no tiene precio. De alguna forma las ordené en una novela que es un discurso sobre el arte contemporáneo, y que nació de una semana que pasé en Ámsterdam, escribiendo sobre el sistema de vida holandés. Como te decía, en estos casos procuro hablar con algunos miembros de la comunidad artística y ver lo que hacen, y esto me orienta en lo que pasa en ciertos estratos de la sociedad de los que no puedes hablar con políticos ni con intelectuales. Escribí para El País el reportaje sobre Ámsterdam, y paralelamente la novela La cabeza de plástico.

 © Miguel Lizana
© Miguel Lizana