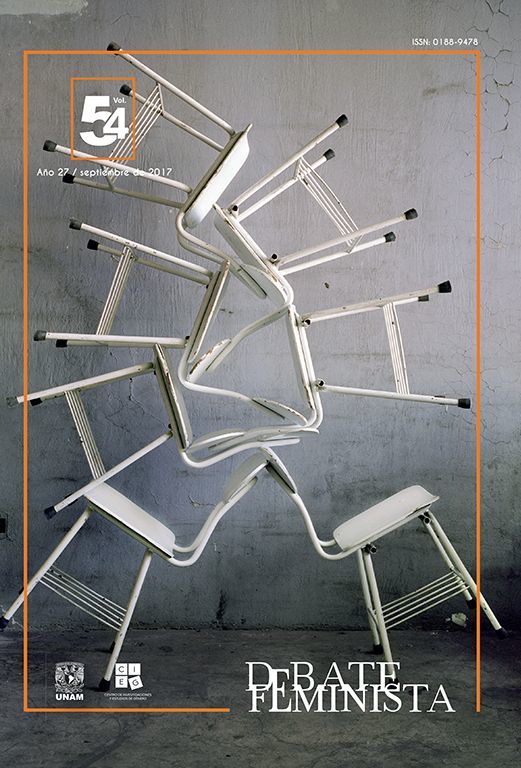El artículo expone los fundamentos teóricos y políticos de los llamados feminismos de la igualdad y de la diferencia, mostrando las razones histórico-conceptuales de su surgimiento y desarrollo. Muestra que, no obstante la relevancia de las críticas al universalismo ilustrado, con frecuencia ellas reflejan contradicciones lógicas. Para dar cuenta de esta problemática que afecta la propia idea de diferencia, tal como ha sido empleada al interior del feminismo, procederé a exponer: 1)cómo se asocia el feminismo con la idea de igualdad; 2)cuáles son las primeras manifestaciones de dos posiciones teórico-políticas confrontadas en sus puntos de partida éticos al interior del feminismo; 3)en qué consisten las primeras propuestas teóricas que hablan de diferencia, cuáles son sus aciertos críticos y cuáles sus errores conceptuales, y finalmente, 4)por qué es necesario, para un proyecto emancipatorio, situarse en la perspectiva de la igualdad.
The paper explains the theoretical and political foundations of equality feminisms and difference feminisms, giving the conceptual historical reasons for their emergence and development. It shows that despite the importance of the criticisms of towards enlightened universalism, they often contain logical contradictions. To account for this problem, which affects the very idea of difference, as it has been used within feminism, I will proceed to explain: (i)how feminism is associated with the idea of equality; (ii)the first two demonstrations of two opposing theoretical and political positions as regards their ethical starting points within feminism; (iii)the first theoretical proposals that speak of difference, their critical merits and conceptual errors, and lastly, (iv)why it is necessary, for an emancipatory project, to be placed within the perspective of equality.
O artigo apresenta as bases teóricas e políticas dos feminismos chamados da igualdade e a diferença, mostrando as razões históricas e conceituais do seu surgimento e desenvolvimento. Mostra-se que, apesar da relevância das críticas ao universalismo ilustrado, muitas vezes refletem contradições lógicas. Tendo em conta esta problemática que afeta a própria ideia da diferença, como ela tem sido usada dentro do feminismo, vou explicar: 1)como o feminismo está associado com a ideia de igualdade; 2)quais são as primeiras demonstrações destas duas posições teóricas e políticas enfrentadas em seus pontos de partida éticos; 3)o que são as primeiras propostas teóricas que falam da diferença, o que os seus acertos críticos e quais seus pontos fortes e erros conceituais, e, finalmente, 4)por que é necessário, para um projeto emancipatório, colocar-se na perspectiva da igualdade.
El debate al interior de los feminismos entre quienes defienden una perspectiva de la diferencia para desmarcarse de aquellos que adoptarían una óptica de la igualdad se identifica, con ese nombre, alrededor de la década de 1970. Sus orígenes, sin embargo, deben rastrearse mucho más atrás, hasta los propios comienzos del feminismo en el sigloxvii, y sus causas son similares a las que prohíjan otras corrientes emancipatorias que, junto con el feminismo, han definido los perfiles valorativos de las democracias modernas.1
En este texto me propongo mostrar que, si bien las críticas que las llamadas políticas de la diferencia plantean al universalismo ilustrado —fuente de la perspectiva de la igualdad— han sido reveladoras y productivas para el proyecto feminista, también es cierto que su punto de partida es conceptualmente fallido, por lo que a menudo conduce a posiciones políticas conservadoras y contradictorias con los intereses de las personas más desfavorecidas socialmente. Pero las propuestas del feminismo de la diferencia no solo adolecen de fragilidad teórica y contradicciones lógicas; como pretendo explicar, sus fallas se anclan en un problema más profundo y más difícil de resolver que corrigiendo un par de errores de razonamiento. Se trata, en efecto, de un tema que atañe a los mecanismos de la configuración subjetiva que se ven espontáneamente fortalecidos por las tesis de la diferencia y, en cambio, se ven afectados por la lógica contraintuitiva de las éticas de la igualdad. Se trata de una doble problemática que afecta la propia idea de diferencia, tal como ha sido empleada al interior del feminismo.
Veamos.
Feminismo e igualdadEn sus orígenes, efectivamente, el feminismo fue una corriente filosófica, surgida en el seno del movimiento (pre)ilustrado, que se posiciona críticamente contra las incongruencias de los autores ilustrados más reconocidos.2 Estos construyeron, a lo largo del sigloxvii, un proyecto ético-político fundado en la idea de que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, deben ser considerados capaces de autodeterminación y autonomía. Con esta propuesta, la sociedad moderna da cuerpo a una visión del mundo contraria a la que sustentaba el orden de mando en la sociedad feudal y en el resto de las sociedades tradicionales. Se opone frontalmente a la cosmovisión que legitima la autoridad sustentada en un principio de desigualdad natural, es decir, en la convicción de que, por naturaleza, hay algunas personas capacitadas para mandar y otras solo para obedecer. En otros términos, las sociedades llamadas del estatus piensan que las jerarquías entre las personas han sido dictadas por un orden supremo: se nace con ellas y no se pueden modificar.
En contra de esto, la idea moderno-ilustrada es que existe un principio intocable de igualdad natural entre todos los individuos. Pero ¿en qué seríamos las personas iguales si, a todas luces, somos diferentes e, incluso, desiguales en tantos aspectos? La igualdad que se presume y se reivindica es de carácter moral y alude a la capacidad de ser libres. Nada más y nada menos. En tanto que categoría ética, esta idea de igualdad, hay que insistir, no pretende describir a las personas. No se trata de sostener: todas las personas son igualmente libres, sino de mandatar: debemos tratar a todas las personas como si fueran igualmente capaces de ser libres. No está de más remachar esta idea insistiendo en una puntualización: el concepto ilustrado de igualdad lo que supone es la igualdad natural en libertad entre todos los individuos.
El feminismo, como antes se dijo, forma parte de este cuerpo doctrinario desde el sigloxvii, solo que lo hace como una conciencia crítica. Sus orígenes se relacionan con el señalamiento que sus autoras y autores hacen sobre la incongruencia lógica y ética de quienes sostienen esos principios de igualdad en libertad de un modo presuntamente universalista y, por otro lado, se las arreglan para argumentar que las mujeres no pueden ni deben ser libres, sino que han de seguir siendo privadas de todo derecho y tuteladas por un varón.
En este sentido, el primer feminismo se presenta como un universalismo radical que no se opone al racionalismo a causa de las fallas éticas de sus representantes canónicos, sino que cree en que la propia crítica racionalista pondrá en su lugar las inconsecuencias de algunos racionalistas tramposos. Entiende, pues, que las luces se curan con más luces. En el propio sigloxvii, el corazón de esta propuesta se advierte en los dichos de Poulain: El entendimiento no tiene sexo, o de Marie de Gournay: ¿Cómo es que, si todos los hombres han nacido libres, todas las mujeres han nacido esclavas? (Cfr. Cazés Menache, 2007).
Vale la pena en este punto aclarar el sentido de los conceptos clave de este ideario ilustrado que serán tergiversados por algunas críticas a partir del sigloxix y hasta el sigloxxi (desde las presentadas por el romanticismo hasta las más recientes, emanadas de los estudios poscoloniales).
El primero de ellos, el de igualdad, fue explicado más arriba, pero vale la pena insistir sobre el significado que adopta al interior de la corriente que dará cuerpo al llamado feminismo de la igualdad en el sigloxx. Ante todo, es importante volver sobre esta definición en virtud de las confusiones terminológicas producidas por el propio concepto, pues no abona a la claridad el que esta corriente en realidad ponga énfasis en la libertad como valor y en la igualdad solo como rasero de universalismo. En efecto, las hoy llamadas políticas de la igualdad (incluido el feminismo) se clasifican dentro de los que Bobbio (1993) entiende como liberalismos políticos, pues para ellos solo la libertad es un valor, mientras que la igualdad es un término relacional que alude al mínimo requisito de humanidad para reconocer la capacidad de autodeterminación.
Es decir, de acuerdo con el filósofo italiano, mientras que la libertad es claramente un valor en sí mismo (lo que se revela cuando decimos X es libre), la igualdad no lo es (no tiene sentido afirmar X es igual). Para que este último término pueda tener sentido, es indispensable precisar: 1)¿quiénes son iguales? y 2)¿en qué son iguales?, lo cual hace evidente que la igualdad es necesariamente un término relacional. En consecuencia, lo que reivindica la corriente a la que hacemos referencia es el reconocimiento de la igualdad 1)entre todos los seres humanos y 2)en su capacidad de libertad (de autonomía y autodeterminación).
En el mismo sentido debe explicarse la categoría ética de universalismo. Esta prescribe que debe reconocerse a todos los seres humanos, por el hecho de serlo (y no en virtud de tal o cual particularidad individual o de grupo), la capacidad de ser libres. Surge en el pensamiento ético político moderno en oposición a otras doctrinas (específicamente, el racionalismo político de la Atenas clásica) que prescriben igualdad en libertad, pero solo para una elite definida por sexo, etnia, ciudadanía y estatus. El iusnaturalismo del sigloxvii recupera el espíritu y la terminología de esa tradición, pero los universaliza, es decir, los prescribe para todos los seres humanos sin importar su condición particular o su estatus.
Es justamente respecto de esta idea que el feminismo del sigloxvii indica la incongruencia interna de quienes, entre los (pre)ilustrados, señalan que no importa el estatus social o político para reconocer la libertad de una persona, pero, en cambio, consideran lícito regatear la libertad a las personas si forman parte de esa mitad de la humanidad degradada a estamento: las mujeres. Este señalamiento crítico no buscaba deslegitimar al universalismo ni al liberalismo (ético político), sino mostrar que deben aplicarse congruentemente sus premisas.
Por último, es necesario puntualizar que este tipo de feminismo, como la propia corriente que le da origen, se afirma en el individualismo. Lo que este último término significa es que se valora a cada persona como individuo y no como parte de un colectivo u otro; es decir, que se privilegia el valor intrínseco de la persona en sí y por sí misma y no se subordina tal valoración a la de ningún tipo de colectivo al que la persona esté adscrita, ya sea en virtud de su género, de su etnia, de su localidad de origen, de su religión, de su estatus o de algún otro marcador colectivo. Este rasgo del proyecto ilustrado será también motivo de crítica (junto con el valor de libertad y la exigencia de universalización) por las corrientes anti-ilustradas, desde el sigloxix a nuestros días.
Orígenes del debate intrafeministaEn el sigloxviii comienza a afianzarse una corriente al interior del pensamiento feminista y, luego, del movimiento político social inspirado por él, que se distancia progresivamente de los ideales individualistas. Esto en virtud de que, en respuesta a las críticas antifeministas que sostendrán la incapacidad de las mujeres para ser libres en función de su naturaleza (emocional, frágil, sensible, no racional, frívola, débil, cambiante, etcétera), la mayor parte de los discursos feministas optarán por oponerse a esos argumentos, pero dentro de la misma lógica que estos emplean. Así, en lugar de recordar a los antifeministas que no importa cómo sean las mujeres, ellas merecen ser libres por su sola condición humana; se quiere responder con una recategorización de las propias féminas para mostrar que sus cualidades específicas no demeritan su capacidad de acceder a los derechos. Autoras y autores como Amelia Holst o Von Hippel (Alemania, sigloxviii) incluso aceptan que no se puede otorgar plena igualdad de derechos a las mujeres (como derechos económicos específicos, o la libertad de ingresar en cualquier campo profesional, pues su naturaleza las incapacita, por ejemplo, para ingresar al ejército o ser jueces o gobernantes), pero argumentan que han de concedérseles aquellos derechos que posibiliten a la sociedad sacar el mejor partido de sus talentos, de nuevo, naturales (principalmente el derecho a recibir una educación formal, de la primaria a la universidad, o el derecho a la patria potestad). Comienza a formarse así una corriente que se opone al sometimiento total de las mujeres y que reclama algunos derechos para ellas condicionados a sus cualidades esenciales o naturales. No advierten estos discursos, desde luego, que —como ya lo habían señalado De Gournay y De la Barre el siglo anterior— suena poco creíble pensar que el peor de los hombres ha de ser por naturaleza más capaz de ser libre que la mejor de las mujeres. La homogeneización de las personas en virtud de su género que emprende esta lógica solo puede explicarse por una ilusión imaginaria que encuentra tranquilidad en las certezas de un mundo dividido en estratos, en el que las claras diferenciaciones entre grupos (que no entre individuos) ayudan a saber, con solo mirarlas, cómo debemos clasificar a una persona, qué podemos esperar de ella y, en consecuencia, cómo debemos actuar nosotras y nosotros mismos.
Hacia finales de ese siglo, una mente privilegiada como la de Mary Wollstonecraft señala algunos errores en la citada concepción cuando debate contra el antifeminismo de Rousseau y sus epígonos. Aunque se centra en reclamar derechos educativos para las mujeres, se muestra claramente antiesencialista cuando responde a quienes les regatean libertades en virtud de que su naturaleza las incapacita para gobernarse a sí mismas; en realidad, no se sabe cómo son las mujeres; solo se conoce lo que la torpe educación para niñas ha hecho de ellas. Esa mal llamada educación (prescrita en los textos pedagógicos de la época, encabezados por el Emilio de Rousseau) para mujeres, en lugar de formarlas en la virtud las forma en el vicio, muestra Wollstonecraft. El propio ginebrino pide que se les enseñe desde pequeñas a ser esclavas para que puedan servir a su amo sin pesar al ser mayores. Este mismo autor no encuentra contradicción alguna en rebelarse vehementemente contra toda servidumbre de espíritu o de cuerpo en el caso de los varones, y llega a decir que más le valdría a un hombre perder la vida que la libertad.
En otras palabras, Wollstonecraft ya nos dice que las mujeres no nacen, se hacen, y que hasta ese momento la sociedad las hace frágiles, irracionales, frívolas y, por tanto, incapaces de ser libres. En consecuencia, la filósofa inglesa exige una revolución cultural: dar acceso a las mujeres a la misma educación formal que se ofrece a los hombres, desde el parvulario hasta la universidad. Ello permitirá que se construyan como individuos libres.
Este mismo espíritu se revela en las exigencias feministas que se plantean en el marco de la revolución francesa. Los distintos clubes, asociaciones y personajes inspirados por esta perspectiva oscilan entre la reivindicación de que la demanda de ciudadanía universal incluya, congruentemente, a las mujeres y a los varones de estratos no privilegiados, y la enumeración de las cualidades que supuestamente comparten las mujeres (se habla en realidad, más generalizadoramente, de La Mujer) para dejar constancia de que estas características no les impiden gobernarse a sí mismas.
Esta disonancia se va a expresar en dos corrientes enfrentadas en el feminismo político social del sigloxix.
Surgido en los Estados Unidos, de la mano del abolicionismo, el sufragismo toma cuerpo como el primer movimiento feminista autónomo organizado y llegará a contar, para principios del sigloxx, con millones de personas afiliadas en el mundo. Este movimiento reclama derechos económicos, educativos, sociales y políticos para las mujeres; exige que ellas tengan estatuto jurídico en su mayoría de edad y dejen de aparecer en las leyes como eternas niñas necesitadas de tutela masculina. Sin embargo, aunque esas mismas reivindicaciones fueron planteadas por todo el movimiento, a su interior surgen discrepancias tanto en la filosofía que anima a cada corriente como en la estrategia política que por separado impulsan.
En el seno del sufragismo norteamericano, por ejemplo, va a producirse una clara ruptura entre una vertiente de corte individualista ilustrado y otra, asociada al ideario romántico, de índole colectivista. Este segundo caso es el de las sufragistas moderadas,3 quienes plantean que las mujeres deben tener derechos porque su naturaleza, diversa de la masculina, aporta cualidades importantes al mundo público que se ven desperdiciadas por la colectividad al mantenerlas recluidas en el espacio doméstico. Si ellas administran, se educan, ejercen profesiones, votan y gobiernan, aportarán importantes cualidades femeninas a todos esos terrenos. El mundo será entonces más pacífico, más solidario, más moral. Es decir, el sufragismo moderado, de corte esencialista, pide derechos para las mujeres en tanto mujeres, porque considera que la comunidad saldrá beneficiada de este reconocimiento.4
Por su parte, el sufragismo radical, encabezado por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, se opone frontalmente a esta lógica. Para ellas, las mujeres deben tener derechos en su calidad de individuos y en virtud de que, como tales, les corresponden. No puede regatearse a nadie su libertad apelando a cualidades particulares o de estatus: la condición de humanidad, y no un supuesto bien común, hace a todas las mujeres, como a todos los hombres, igualmente acreedoras a la autonomía. La condición de mujer, nos dice Cady Stanton, confundida con su papel social en tanto hija, hermana, madre o esposa, no es sustantiva, sino adjetiva. Lo único sustantivo en las mujeres es su carácter de individuos (únicos, singulares, irrepetibles y, por lo tanto, con el mismo derecho a la libertad que otro cualquiera).
Como puede apreciarse, en esta primera escisión feminista encontramos ya planteadas las lógicas de lo que, en el sigloxx, se identificará como el debate igualdad vs. diferencia. La propuesta de Cady Stanton y sus seguidoras, que constituye el antecedente del actual feminismo de la igualdad, se decanta por una versión depurada del liberalismo político individualista y universalista. En ella, en contra de lo que sus detractoras y detractores sostendrán en el sigloxx, no hay una apuesta homogeneizante que quiera borrar las diferencias (Sendón de León, 2010). Por el contrario, el ideal universalista que, recordémoslo, tiene un carácter prescriptivo y no descriptivo, apela al deber moral de reconocer el derecho a ser libre de cualquier persona con independencia de sus cualidades particulares o de sus características adscriptivas. Ese derecho a la autodeterminación y a la autonomía debe garantizarse a cualquiera, solo en virtud de su humanidad, de su condición de persona, sin parar mientes en las particularidades de grupos o individuos, sino solo apreciando el único universal que todas las personas compartimos: que somos seres humanos. En tanto que individualista, es justamente esta corriente la que valora sobre todas las cosas la diversidad de modos de ser, concebir la vida y plantear los propios proyectos. No apuesta por la uniformidad, por el pensamiento único, por la imposición de la cultura o los valores de unos individuos o pueblos sobre otros, como denunciarán las políticas de la diferencia. Esto, por el contrario, repugna al individualismo congruente. No en balde Mill y Tocqueville se esfuerzan tanto para prevenirnos contra la dictadura de las mayorías; es decir, contra sociedades en las que las masas (personas agrupadas que pierden su carácter individual y actúan como un todo homogéneo) atropellan a quienes no las siguen, a quienes se atreven a discrepar, a distinguirse, a obrar contra los consensos perfectos.
El sufragismo moderado, por su parte, expresa ya en el sigloxix algunas lógicas que se harán presentes en los feminismos de la diferencia a partir del sigloxx. En primer lugar, en consonancia con las filosofías expresivistas del Ottocento, que nutren tan decisivamente la mayoría de las expresiones culturales de ese siglo, incluido, desde luego, el pensamiento científico, este sufragismo es esencialista. Concibe la existencia del eterno femenino, una esencia de la feminidad, encarnada por las mujeres particulares, que no varía históricamente, que no cambia de una sociedad a otra. Las esencias son transhistóricas, y la que supuestamente determina a las mujeres no es la excepción. Esta perspectiva compra el estereotipo construido por el imaginario de su época y le da la razón. Las características con que la norma de género prevaleciente en ese contexto designa a las mujeres se recuperan exactamente, y solo se pretende atribuirles otra valoración. Stone y sus compañeras no niegan que La Mujer sea más sensible que intelectual, delicada, bondadosa con las personas cercanas y no tan capaz de involucrarse con ideas abstractas de justicia (como las que impulsan las guerras o norman las relaciones económicas); maternal ante todo, y por ello favorecedora de la paz; entregada a los demás, sin buscar nunca satisfacer fines propios. Ese modelo mental ha sido configurado por la versión moderna de un orden de género que, como las versiones de otros imaginarios tejidos en diferentes tiempos y/o espacios, construyen la convicción colectiva (evidenciada en representaciones y prácticas) de que, como quiera que estén definidas, las mujeres conforman el grupo social que tiene menor prestigio y menor poder que el de los hombres de ese contexto, estén definidos como estén definidos. La maniobra sublimacionista que emprenden las moderadas consiste en hacer de la necesidad virtud, es decir, en fingir que aquello que se nos impone, que no hemos elegido, es por definición bueno y nos gusta. Y no lleva muy lejos su proyecto, pues quienes apuestan por conservar sus privilegios, difícilmente los cederán, por la táctica del convencimiento, en aras de un hipotético bien común.
Así, recapitulando, la forma inicial que adopta este debate tiene un carácter ético político: ¿debe el feminismo exigir derechos para las mujeres en tanto mujeres o en tanto individuos? Esta formulación, sin embargo, no se traduce en reivindicaciones distintas. Es decir, no se piensa que en un caso deban demandarse ciertos derechos y en otro caso otros, sino que, aspirando las dos corrientes al mismo estatuto formal de las mujeres (equiparable al de los varones), discrepan en cuanto al fundamento ético de sus demandas, a las tácticas políticas y a la lectura del tipo de sociedad que quieren construir. Todo esto, en último término, se traduce en ideas distintas de lo que para una u otra corriente significa ser mujer. En torno a tal pregunta, el sigloxx vio continuar el debate intrafeminista sobre nuevas bases.
Filosofía de la diferencia y ética del cuidadoLos supuestos últimos de este debate (¿debe el feminismo interpelar a las mujeres en tanto mujeres o en tanto individuos?) van a generar el reforzamiento de una vieja pregunta: ¿qué es una mujer? Son famosas las cavilaciones de poetas y filósofos sobre el llamado misterio de la feminidad, el eterno femenino o el enigma de la mujer. Uno de los pensadores más importantes del sigloxx, Sigmund Freud, se confesó incapaz de develar tal misterio.
Los feminismos de ese siglo se preocupan cada vez más por intervenir en tal debate; se les va haciendo imperativo en virtud de dos cuestiones:
Primero, desde el sigloxvii, en respuesta a planteamientos feministas tempranos, el antifeminismo argumenta que las mujeres no deben tener derechos porque su naturaleza no las capacita para ser libres. Procede entonces a definir con minucioso preciosismo las características que conforman esa supuesta naturaleza. Tipifican el temperamento, el físico, la gestualidad, los talentos y torpezas; señalan en qué son hábiles las mujeres y de qué cosas son incapaces; abundan sobre sus roles naturales, sus gustos en la comida, el vestido, la literatura; dan cuenta de los temas de conversación que les son propios, los ambientes en que se mueven, sus virtudes y defectos de carácter. Ese retrato detallado, trazado por filósofos, dramaturgos, pedagogos, pintores, músicos, poetas, novelistas, moralistas, científicos, médicos, maestros, padres, amantes, esposos, arquitectos, políticos, escritores, periodistas, etcétera, construye el imaginario de su época que dictará con lujo de detalles cómo es La Mujer. Como todo imaginario en construcción, se nutre de actuaciones y prácticas realmente existentes, pero siempre las modifica y consolida en una dinámica reflexiva. Además, tal imaginario, construido entre los siglosxvii yxix, toma como modelo a las mujeres burguesas ignorando casi por completo las identidades, prácticas, modos de vida y espacios de las campesinas, artesanas, obreras, comerciantes, sirvientas, prostitutas, mendigas, prestadoras de servicios e, incluso, de las integrantes de la vieja aristocracia.
En esa operación, el antifeminismo cultural procede a definir la naturaleza femenina construyendo un tipo imaginario social de mujer que es claramente incapaz de ser libre, pero que, además, ve en la libertad una ridícula contradicción con su esencia. Desde la segunda mitad del sigloxix, cuando el antifeminismo romántico ha logrado consolidar las figuras de la Dama y del Ángel del Hogar como referentes aspiracionales para las mujeres, vemos que la fuerza de esos ideales es tan grande que consigue interpelar no solo a las integrantes de la burguesía, sino a las del resto de los estratos socioculturales y, también, a muchas feministas. Comienzan a proliferar entonces discursos que se autodefinen como feministas en los que se percibe una gran preocupación por que se tome nota de que quienes piden derechos para las mujeres no son masculinas ni invertidas (lesbianas); hay una progresiva insistencia en que se reconozca en ellas su feminidad, su adecuación cabal al ideal imaginario de mujer, y para que ello sea congruente con su lucha política, emprenden malabares discursivos. Por ejemplo, se dice frecuentemente que, al reconocer a las mujeres su derecho a la educación, ellas podrán cumplir mejor su papel como madres y esposas, pues no serán unas tontas iletradas.
Vimos ya que el ala moderada del sufragismo recupera y procura sublimar la imagen de Mujer creada por el antifeminismo romántico y ofrece nutrir el ámbito público con supuestas cualidades femeninas. Un espíritu similar encontramos en el que habría de denominarse feminismo de la diferencia en el sigloxx (Cfr. Amorós, 2006), aunque, claramente, este último no tendrá un tono conciliador con sus adversarios.
Las fuentes teóricas de la diferencia se hallan en la obra del feminismo francés, particularmente en la de Luce Irigaray (1989) y Hélène Cixous. La primera publica en 1974 su famosa tesis Espéculo de la otra mujer a partir de la cual se anudan las mismas inquietudes políticas de aquel sector sufragista con un discurso filosófico y psicoanalítico muy peculiar. A grandes rasgos, Irigaray se apropia del análisis lacaniano de la diferencia sexual que diagnostica la feminidad como lo otro del sujeto, del lenguaje y de la razón (e identifica sin más a las mujeres con la feminidad); entiende que este carácter de alteridad es consustancial a las mujeres en virtud de la experiencia que desarrollan del mundo desde su cuerpo sexuado. Los genitales femeninos no permiten que se desarrolle una psique centrada en lo Uno, sino en lo múltiple: los labios vaginales en continuo roce entre ellos y con el clítoris proveen a las mujeres una experiencia discontinua, polimorfa, variable. Su subjetividad, por tanto, no puede ni podrá nunca ser como la de los varones, que está centrada en su pene único.5 Traduciendo esta convicción en una posición política, Irigaray considera un error que el feminismo luche por conquistar el reconocimiento de las mujeres como sujetos, como individuos y como ciudadanas. Esas figuras son para ella esencialmente masculinas (derivadas a su vez de la experiencia del mundo centrada en el pene) y reivindicarlas para las féminas no solo es un error sino un imposible. En su discurso, absolutamente deshistorizado, hombres y mujeres se hallan condenados a vivir y expresar lo que la experiencia de su cuerpo sexuado determina.
El ideario político que se deriva de aquí se centra en la construcción de un mundo y una cultura propiamente femeninas; las militantes francesas e italianas insisten en separarse de toda estrategia reivindicativa que llegan a calificar como ilusoria: No creas tener derechos es el elocuente título de un texto con el que el movimiento de mujeres de la Librería de Milán fija su posición al respecto (Librería de Mujeres de Milán, 1991). La idea central es que el mundo de la política, de las leyes, de lo público es, y no puede dejar de ser, específicamente masculino. Como tal, prohíja el conflicto, la agresividad, la competencia. Es el terreno del individualismo egoísta, del conquistador, del guerrero. La naturaleza de las mujeres, en cambio, las conduce a un espontáneo pacifismo, a lógicas de solidaridad, las hace nutricias, cuidadoras, desprendidas. El dominio patriarcal ha impedido que las mujeres desarrollen esas cualidades propias, descubran cómo son en realidad, construyan redes femeninas, desplieguen sus propios lenguajes, su propia cultura.
Se impulsa entonces un paradójico movimiento que apuesta por la antipolítica, abocándose a formar grupos de mujeres donde se hable de las propias experiencias, de los propios cuerpos, de los sentimientos; colectivos que difundan y enriquezcan ese mundo otro atrayendo cada vez a más mujeres. En este caso, a diferencia de lo que hicieran las sufragistas moderadas, la exaltación de los valores femeninos no se hace con el propósito de ingresar en el mundo público (masculino), sino para tejer un mundo alterno, de mujeres. Algunas derivas de este primer movimiento de la diferencia (la propuesta de Adrienne Rich es un ejemplo) concluyen que la única manera de ser consecuente con esas premisas es alejándose las mujeres de la heterosexualidad y abrazando el lesbianismo como expresión erótica de la cultura femenina.
En la década de 1980 emerge la versión anglosajona de la diferencia. Esta vez de la mano de la psicóloga y filósofa Carol Gilligan, vemos surgir una corriente importante que se decanta por reconocer y valorar la particularidad moral de las mujeres. En su libro de 1982 In a Different Voice, Gilligan (1982) debate con quienes6 encuentran que las mujeres son una suerte de discapacitadas morales en tanto que no desarrollan convicciones éticas universalistas que, en cambio, están presentes en los varones. Ella no solo prueba los sesgos e inconsistencias en los estudios que critica, sino, fundamentalmente, concluye que las mujeres (no por razones biológicas, sino en virtud de su crianza) desarrollan unas capacidades morales diferentes pero no inferiores a las de los varones. Insta a reconocer el valor social de esta subjetividad moral diferente a la que denomina ética del cuidado (de las y los otros con quienes se tiene una estrecha relación afectiva). Gilligan —y, con ella, las defensoras de esta perspectiva, como las autoras que compila Card (1991)— considera que los valores constitutivos de esta ética, propia de las mujeres, deben extenderse en aras de construir un mundo más solidario y preocupado por las necesidades afectivas de sus habitantes. Entienden que los valores abstractos de justicia que caracterizan la subjetividad moral de los varones favorecen la indiferencia, el aislamiento y el egoísmo social. En sus desarrollos posteriores, las partidarias de la llamada ética del cuidado han ido más allá que Gilligan al enarbolar la idea de que los valores abstractos de justicia universal son inferiores a los que propician el cuidado de las otras y los otros concretos y, en este sentido, afirman que las éticas consideradas femeninas deben prevalecer sobre las masculinas para crear un mundo más justo. Así, aunque Gilligan quiso apartarse de las lógicas esencialistas que suponen la existencia del eterno femenino, pero con una valoración invertida, su apuesta por contraponer dos mundos morales opuestos, uno femenino y otro masculino, regresan su pensamiento al punto de partida.
Además de las críticas ya mencionadas al feminismo de la igualdad que estas perspectivas ofrecen (como centrarse en una lucha reivindicativa de obtención de derechos que no se traduce en cambios culturales; buscar igualarse a los hombres, en una apuesta imposible, queriendo como ellos ser sujetos, individuos, ciudadanas; no reconocer la especificidad de la experiencia femenina y, por tanto, negarse a impulsar la cultura y los valores que de ella emanan), en su mayoría se adhieren a las más amplias críticas anti ilustradas de otras perspectivas de la diferencia.7 Aplicada a las instituciones políticas, esta crítica señala todo principio universalista como tramposo y opresivo. En el terreno de la teoría política, una de las contribuciones más representativas de esta mirada contraria a la igualdad es seguramente la de Iris Marion Young (1990).
Ella cuestiona la vinculación del feminismo con el proyecto teórico político que encarna en el ideal de ciudadanía universal por considerar que son los propios supuestos ilustrados, y no su aplicación incorrecta, los que resultan incompatibles con cualquier proyecto de emancipación femenina.
Young entendería que las nociones de individuo y ciudadano, pretendidamente universales, se construyeron desde sus inicios con sesgos excluyentes; la universalidad habría funcionado más bien como la coartada para imponer cierto tipo de perfil —que corresponde con el de los grupos dominantes— como el del ciudadano normal. Así, a pesar de que actualmente en los países democráticos la ciudadanía se ha ampliado formalmente a todas las personas adultas, sigue siendo evidente que existen grandes desigualdades de diverso tipo que impiden un ejercicio equivalente de idénticos derechos ciudadanos. El núcleo de la cuestión radica para Young, de nuevo, en la pretensión de universalidad. Y, otra vez, el problema se enfoca prioritariamente en el tema de la diferencia.
Si bien Iris Young se deslinda de una consideración esencialista de las mujeres, identificadas por su capacidad de parir, como un grupo homogéneo e incontrastable con el de los varones, su reflexión se inscribe de lleno en el marco de la política democrática entendida como la coexistencia de colectivos, muy al estilo de lo que ha signado el espacio público norteamericano del último medio siglo. En este tenor, los individuos parecen haber dejado de ser políticamente relevantes: sus demandas, preferencias y reivindicaciones solo tienen sentido si aparecen como parte de una identidad avalada por la pertenencia a colectivos con una historia, un lenguaje, una cultura y un código de percepciones propios. Estos grupos, en particular si se consideran en desventaja frente a la normalidad dominante, son quienes demandan que la abstracción de la ciudadanía universal desaparezca para dar paso a una ciudadanía diferenciada, esto es, a reglas y canales institucionales que les permitan representar en el espacio público sus intereses específicos. La percepción común de los intereses comunes supuesta por la noción de ciudadanía, nos dice Young, es un mito. Las personas “necesaria y correctamente” consideran los asuntos públicos influidos por su experiencia y percepción de las relaciones sociales. Por ello, es imprescindible dar cabida a estas perspectivas en la toma de decisiones que competen al ámbito público. De este modo, las personas a quienes se ha discriminado históricamente a partir de su pertenencia a un grupo sojuzgado tendrán la oportunidad de hacer oír una voz y plantear un punto de vista que de otra manera permanecerían silenciados y subordinados a la perspectiva de los grupos dominantes. Las mujeres se contarían sin duda entre tales grupos en desventaja. Pero ¿cómo define Young la pertenencia a este colectivo?
La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como parece. Para empezar, nuestra autora deja en claro que discrepa de cualquier definición esencialista de la identidad de grupo. Nos dice por el contrario que, para ella, un grupo social implica una afinidad con otras personas a través de la cual se identifican mutuamente y los otros las identifican a ellas. Muchas definiciones de grupo provienen del exterior; en tales ocasiones, los miembros de esos grupos encuentran afinidad en su opresión. Un grupo social, afirma, no debería concebirse como una esencia o una naturaleza dotada de un conjunto específico de atributos comunes. Por el contrario, la identidad de grupo debe concebirse en términos relacionales.
¿Cómo definir entonces a las mujeres en tanto grupo? En un primer nivel, Young sostiene que la definición burguesa de las mujeres como irracionalidad y pasión constituye el argumento básico para excluirlas del ámbito público: el mundo moderno instituyó una división moral del trabajo entre razón y sentimiento. La familia es el lugar, opuesto al ámbito público racional, al que deben relegarse las emociones, los sentimientos y las necesidades corporales, todos ellos caracterizados como femeninos. Atendiendo a esto, podríamos afirmar que para Young las mujeres constituyen un grupo socialmente subordinado, conformado por heterodesignación: es decir, son los varones, al constituirse en colectivo por oposición al colectivo de las mujeres, quienes instituyen las reglas y el discurso que dan cuerpo e identidad a estas últimas. En esta medida, como grupo subordinado, las mujeres solo pueden acceder a la representación de sus intereses efectivos en el espacio público por medio de la ciudadanía diferenciada; por medio de un proceso de institucionalización de la diferencia que les permita reclamar su peculiaridad y, desde allí, mostrar sus perspectivas, necesidades y problemas específicos.
Un primer problema implicado en esta definición y este reclamo es que, si bien la representación de las mujeres como mujeres en el espacio público permite incluir sus perspectivas y preocupaciones —que derivan particularmente de su estatus de subordinación—, también contribuye a reproducir la identidad del colectivo en los propios términos en que ha sido designado por la representación patriarcal.
Un segundo problema radica en que la lógica de priorizar la representación grupal sobre la individual como vía de redefinición del espacio público democrático ha derivado actualmente en una dificultad cada vez mayor para definir las prioridades de pertenencia identitaria, particularmente para el caso de las mujeres.8 En efecto, al hablar en nombre del respeto a la diferencia —no entre personas, sino entre colectivos—, muchas mujeres de grupos marginados en Estados Unidos han rechazado la propia definición —curiosamente, no la patriarcal, sino la feminista— de mujer como tramposamente homogeneizante. En estos casos ha resultado evidente que se privilegia la pertenencia a un grupo —de personas negras o chicanas, por ejemplo— sobre la identidad de género.
Así, la identidad colectiva marginal, generada básicamente a partir de códigos externos que definen a ciertos grupos como la otredad social, no se cuestiona, sino que se sublima. La autoafirmación orgullosa de la diferencia, nos dice Young, confronta una normalización tramposa y homogeneizante. Pero lo que Young no dice es que esta diferencia que se afirma con orgullo ha sido forjada sobre la desigualdad: al vanagloriarse estos grupos de una definición identitaria subordinante, reproducen y consolidan los códigos de opresión. Desde todos los puntos de vista, por lo que toca a las mujeres, insistir en la necesidad del reconocimiento y la representación social de la diferencia —que, ella sí, asigna inescapablemente a los individuos una identidad homogeneizante— sublimando sus significados y reclamando para ellos la valorización social, lejos de representar una opción emancipatoria se ha traducido en una triste resignación ante lo que se percibe como un destino inmodificable.
Para el problema político que esto implica no se vislumbran salidas fáciles. Por un lado, es ciertamente indispensable reconocer el estatus subordinado de las mujeres en las sociedades democráticas y establecer los mecanismos adecuados para atender los efectos de esa subordinación. Las políticas de acción afirmativa son un resultado de ello. Sin embargo, esto no debiera conducir a la conclusión de que, para el mediano y el largo plazo, en términos culturales basta con modificar la apreciación social de lo que han significado para el pensamiento occidental las mujeres y sus espacios. Esto es, no se trata solo de ver con buenos ojos una definición identitaria que ha sido hasta aquí menospreciada y discriminada, porque son los términos mismos de esa definición los que implican la marginalidad y la subordinación. Si alguna virtud han tenido los principios de ciudadanía universal y de sujeto moral autónomo ha sido la de permitir desadjetivar los referentes de identidad: no en balde la sociedad fundada sobre esos principios ha presenciado una redefinición y una pluralización sin precedentes de las identidades sociales. Sin ignorar los sesgos y limitaciones que el feminismo, entre otras voces críticas, ha destacado en las distintas categorías signadas por la universalización, es imprescindible recordar que han sido precisamente estas categorías las impulsoras de un proceso racionalizador que sigue ofreciendo a las personas —cualquiera que sea hoy o pueda ser en el futuro su definición de género— la posibilidad de reivindicar su peculiaridad como individuos en el marco de un ámbito moldeado por los intereses comunes.
La apuesta por la igualdadDesde sus orígenes ilustrados, el feminismo se ha mostrado siempre atrapado en una paradoja: por una parte se ha revelado como una apuesta, una crítica ética desde la vindicación femenina de la autonomía moral y política; por otro lado se ha visto enfrentado a la necesidad de justificar su propuesta frente a otros, frente a la misoginia, de cara a la reacción antifeminista, alegando que las mujeres son capaces de ostentar válida y legítimamente el carácter de sujetos morales autónomos. Sin embargo, esta necesidad, en la medida en que ha obligado al feminismo desde sus inicios a lanzar una definición del significado de ser mujer, ha resultado un escollo permanente en lugar de una ayuda para cumplimentar el objetivo último que se planteó desde el principio. En otras palabras, al intentar definir la esencia de la feminidad para así demostrar que las mujeres son capaces de autonomía, el feminismo no logra acercarse a la demostración de que la autonomía moral y la autonomía política son justificables desde el punto de vista femenino, sino que, por el contrario, va progresivamente generando una brecha entre ambas partes de su discurso.
Como vimos, el primer feminismo del sigloxvii lo que plantea es una crítica a la inconsecuencia de un buen número de los filósofos de la Ilustración que, por un lado, proclaman la universalidad del concepto de individuo y con ello de la autonomía y la capacidad de discernimiento moral, mientras que por el otro niegan que las mujeres sean igualmente capaces de demostrar el pleno uso de sus cualidades racionales y les regatean el estatuto de individuo y, en consecuencia, niegan la facultad de autonomía a todo el género femenino.
Cuando Poulain de la Barre confronta este tipo de pensamiento aduciendo que el entendimiento no tiene sexo, y al mismo tiempo inaugura una suerte de definición del género femenino para oponerlo al masculino, quiere mostrar que, pese a esta oposición, las conciencias de ambos genéricos son libres. Poulain va incluso más allá al establecer que el carácter femenino —en tanto que ha sido menos cercano a la civilización por haber estado las mujeres sometidas a una suerte de analfabetismo permanente, pues se les ha negado la oportunidad de educarse— ha evadido los artificios que conlleva el progreso y en consecuencia se encuentra mucho más cercano a la pureza moral.9 Lo importante es que, a partir del recurso de Poulain a la descripción del carácter femenino para defender la inclusión de las mujeres en la categoría de individuos autónomos, el feminismo que le sucede parece estar cada vez más obligándose a sí mismo a decir qué son las mujeres.
Si vemos el caso de Mary Wollstonecraft, nos daremos cuenta de que esta autora recurre a un minucioso ejercicio de descripción de lo que significa ser mujer en el que comienza a asociar muy cercanamente ese supuesto ser intrínseco con la maternidad. Sin embargo, por otro lado la autora admite que las mujeres no pueden ser comprendidas cabalmente en su estado actual porque han sido sometidas a tal tipo de formación deformante que lo único realmente visible de su ser es una apariencia que no revela en modo alguno su verdadera esencia. Para que descubramos cómo pueden llegar a ser las mujeres —y este es un argumento que recupera Mill en el sigloxix— debemos darles la oportunidad de que reciban una educación equivalente a la de los hombres, que no las forme para el servicio y la sumisión, sino para la libertad y la razón. Wollstonecraft nos plantea entonces la necesidad de un compás de espera a partir de la aplicación de cierto tipo de medidas públicas, antes de que aparezca el verdadero ser femenino. Esto implica desde el propio momento de su enunciación una confesión acerca de que la autonomía solo es posible en la medida en que sea asequible a una cierta identidad humana merecedora de ella. Si lo observamos bien, este mismo entendido es ya paradójico. La autonomía moral, al haber sido ligada por el pensamiento ilustrado liberal a la categoría de individuo, definida a partir de una radical abstracción, implicaba la virtud principal de no estar vinculada a ninguna particularidad, sino de permitir la enorme diversidad de particularidades alegando como única condición para pertenecer a ella la de ser una persona. El feminismo, por desgracia, responde a la misoginia en los mismos términos de la incongruencia respecto del pensamiento ilustrado y no logra —seguramente por justificadas razones— colocarse fuera de este argumento viciado que la reacción misógina le impone.
El resultado se va viendo con más claridad en el movimiento sufragista del sigloxix. A lo largo de ese siglo vemos desarrollarse dentro de la reacción romántica contra la Ilustración una noción de ética que, en lugar de estar ligada al individuo y la racionalidad, parece querer vincularse con los valores comunitarios, con la identidad nacional, con la expresión del espíritu de un colectivo solidario. Y, en la medida que esto sucede, se va produciendo también una peculiar operación en la que la propia misoginia romántica relaciona a las mujeres con un ideal excelso asociado, justamente, con la comunidad, la solidaridad, la defensa del espíritu común. Esta esencia de la feminidad decimonónica se disocia entonces radicalmente de la individualidad. Las mujeres durante el romanticismo van pues a ser llamadas a encarnar la excelencia moral, entendida desde esta perspectiva eticista, a cambio de confundirse cada una con su genericidad, de nunca proclamarse sujetos particulares. Curiosamente, el sufragismo, de nuevo, se rebela contra la misoginia, pero no confronta esta idea, sino que la abraza y la matiza con la demanda feminista. Recordemos que cuando el sufragismo moderado pide derechos civiles y políticos para las mujeres, una de las formas en las que argumenta las bondades de este tipo de concesiones es indicando que la incorporación de las mujeres al mundo público lo engrandecería moralmente al aportarle los valores propiamente femeninos: la abnegación, la solidaridad, los valores familiares, la capacidad de ver por los otros antes que por una misma; todos los valores asociados con la maternidad y con la mujer doméstica. Curiosamente, la demanda feminista sigue siendo una demanda de autonomía, pero planteada desde una definición de la feminidad con la que se quiere justificar la pertenencia a lo público. El feminismo, a partir de ahí, sigue entrampándose con la idea de que es necesario definir el ser mujer. La trampa consiste en que define el problema político y cultural del feminismo —y este es un problema que se aplica tanto al feminismo socialista de los siglosxix yxx como a la enorme diversidad de movimientos feministas que se van produciendo a partir de la segunda mitad del siglo pasado— como la idea de que no hemos acabado de definir lo que somos como mujeres: cuál es el sujeto del feminismo; cuál es la verdadera mujer; qué características debe tener, para apostar al engrandecimiento, a la liberación, a la revelación de ese ser fundamental.
Una y otra vez, estos esfuerzos han mostrado la gran contradicción a la que nos enfrentamos cuando intentamos conjugar ambas lógicas. No hay validez alguna en la búsqueda errática de una definición esencial, mucho menos si con ella se quiere apostar por la libertad personal de elección de la propia vida, del propio futuro, de las propias decisiones. Las visiones posmodernas del sigloxx que tanto influyeron en gran parte del feminismo (Cfr. Alcoff, 1989) están firmemente asociadas con esta noción: con la idea de que es imprescindible definir al ser femenino. Incluso, acabaron por concluir que la única manera de enfrentar esta definición era exactamente como el pensamiento misógino había procurado hacerlo durante siglos, esto es, como lo otro de la subjetividad, como la negación del individuo, de la unicidad, del pensamiento racional. En consecuencia, por último, como la negación de la capacidad para la autonomía. Este feminismo, ligado a la tradición del posmodernismo y otras corrientes afines, que ha procurado con tanto celo establecer la diferencia entre los genéricos masculino y femenino, ha obtenido la construcción de una enorme paradoja: la paradoja de la homogeneización. Ha condenado a las mujeres a una definición extrínseca que las obliga a identificarse con su cuerpo; a imaginarizarse desde sus genitales, a partir de cierta concepción cultural sobre algunas funciones biológicas y a negar para sí mismas la posibilidad de definirse, a lo largo de un proyecto, como personas autónomas.
Las mujeres que el feminismo de la diferencia concibe no se están obteniendo a sí mismas como personas: por el contrario, siguen estando relegadas a la heterodesignación. Y, como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, se ven obligadas a ajustarse a los cánones que las observan como lo otro, como lo indefinible, como lo alógico, y en consecuencia, como mera parte integrante de un genérico indescifrable que prohíbe el establecimiento de proyectos individuales. El resultado último de este tipo de propuestas genera una parálisis tanto ética como política. No hay moral, dice el feminismo de la diferencia, que pueda ser feminista en tanto que las definiciones del bien y el mal han sido establecidas por los hombres. No hay política feminista, dice esta misma postura, porque toda participación política se hace aceptando la definición de las divisiones de espacios, del concepto de ciudadanía, que han sido diseñados por y para los individuos varones. Con esta certeza, condenan al propio feminismo a la inmovilidad, a una suerte de realización de vida particular, que no individual, la cual no será sino la reproducción infinita de la misma incoherencia discursiva. Su definición de la feminidad pretende no ser una definición, porque, alegan, se encuentran fuera de la lógica del discurso y, en consecuencia, de la lógica de las designaciones. Sin embargo, utilizan la teoría. Utilizan la lógica y la razón para argumentar a favor de esta aparente discontinuidad con la que están designando a las mujeres. Cada una solo puede decir-se fragmentariamente en tanto experiencia vivida, argumenta el feminismo de la diferencia. Pero esa u-na, en tanto escindida, no es, para nada, sujeto de su propia vida, sino solamente una parte de la des-organicidad genérica que implica esta noción de lo femenino como alteridad.
La reconstrucción de los géneros, el cuestionamiento a la necesidad de cualquier definición identitaria, tiene que ser parte de un proyecto feminista tanto en una ética como en una política que pretendan ser coherentes consigo mismas. Cualquier otra postura condena progresivamente al feminismo a su extinción. Y esto se comprueba fácilmente: la muerte del feminismo ha sido decretada ya por algunas de estas corrientes, que consideran que el propio enunciado de un sujeto mujer es incompatible con la definición de la diferencia. Si no hay mujeres, aducen, no hay feminismo. ¿Desde dónde hablamos entonces? La lucha contra el esencialismo que este tipo de posiciones pretende llevar adelante, en realidad se torna una esencialización torpe cuyos frutos son suicidas. Las mujeres participamos ya en el juego de la ética y de la política. Es este juego el que debemos redefinir, rehusándonos en cambio a colaborar en aquel otro que, al exigirnos como credenciales para la libertad las de la identidad femenina, nos hace renunciar a nuestra actual particularidad como personas.
La demanda de igualdad debe radicalizarse, en lugar de anularse; siempre en el entendido de que tal igualdad es un paraguas normativo que nos obliga a equiparar a todo ser humano en valor y derecho a ser libre bajo sus propios términos, sin ataduras esencialistas impuestas por heterodesignación.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Me refiero a los debates individualismo/comunitarismo; liberalismo/igualitarismo; proyecto de la modernidad/posmodernismo; interculturalidad/multiculturalismo, entre otros, que si bien se centran en problemas específicos, responden a lógicas similares.
Para un análisis del feminismo como movimiento ilustrado, consúltese Amorós (1997) y Serret (2002).
Tomo la idea de la falsa dicotomía de Marta Torres Falcón: “[Hay un problema con las] falsas dicotomías: igualdad-diferencia, igualdad-equidad. La diferencia es un hecho; la igualdad, un derecho. La igualdad es un principio reconocido en el campo de los derechos humanos; la equidad es un matiz que invoca la equivalencia. La diferencia es un supuesto básico de la igualdad. La equidad es una estrategia para alcanzarla” (Torres Falcón, 2012, p. 100).
La más conocida de sus representantes fue Lucy Stone, creadora de la Asociación Americana por el sufragio de la mujer (American Woman Suffrage Association) para dar cuerpo a una versión menos radical que la previa National Woman Suffrage Asociation, creada por Cady Stanton. En Europa, es la versión esencialista del feminismo la que predomina en el sigloxix. Difícilmente puede llamársele moderada en ese contexto, pues algunos grupos recurrieron a tácticas radicales para impulsar sus demandas. Por ejemplo, se hicieron estallar inmuebles y se arrojaron piedras contra comercios en varias ocasiones. Cfr. Evans (1980) y Anderson y Zinsser (1992).
En ese tenor, la líder sufragista británica Millicent Garret Fawcett declaraba en 1878: “Yo estoy a favor de la ampliación del voto a las mujeres porque quiero reforzar una auténtica feminidad en las mujeres, y porque deseo ver que el lado femenino y doméstico de las cosas tenga un peso en los asuntos públicos”; cit. en Anderson y Zinsser (1992, p. 410).
Irigaray parece desconocer que los genitales masculinos incluyen a los testículos, cuya forma y textura es tan cambiante. Si de los órganos sexuales dependiera, la subjetividad masculina sería tridimensional y no centrada en el Uno.
Ella elabora un estudio alternativo al que había publicado L. Kohlberg, psicólogo moral estadounidense, quien expuso la peregrina tesis de referencia aplicando tests a niñas y niños en distintas etapas de desarrollo.
Estas críticas tienen su origen en el romanticismo decimonónico, movimiento cultural reactivo que planteó el llano rechazo a la cultura y los ideales de la Ilustración, particularmente el racionalismo, el individualismo y el liberalismo ético-político. En cambio, impulsó el expresivismo, el comunitarismo y una política contraria a las ideas de emancipación política y cambio social.
Respecto a este tema, véase el debate entre las autoras compiladas en Castells (1996).
Este, como recordaremos, es un argumento que retoma Rousseau, sin citar su fuente, cerca de un siglo más tarde, pero, desde luego, para aplicárselo al buen salvaje, no a las mujeres.