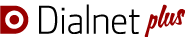Resumen de Ejercer derechos fundamentales o delinquir. Análisis desde la teoría de los límites
Este es un trabajo de investigación interdisciplinar que tiene como objetivo la cuestión relativa a cómo el derecho penal puede intervenir como elemento delimitador del alcance y ejercicio de los derechos fundamentales.
Especialmente sucede con ciertos derechos de actualidad por el alto número de casos que ocupan y que generan un debate en relación con la intervención penal como instrumento de control de su eficacia, tales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad religiosa, o la de reunión y manifestación, entre otros.
Los derechos fundamentales no son absolutos, y es que toda Constitución define un sistema de límites a su ejercicio de cuyo conocimiento y tratamiento debe partirse, y el cual se perfila también acudiendo a otras fuentes del ordenamiento, como sucede con el Código Penal. Pero nuestro punto de partida es la teoría general de los límites a los derechos fundamentales para acabar centrándonos en la casuística mas significativa en la materia.
La cuestión de los límites a los derechos sigue sin gozar del desarrollo doctrinal necesario, pero si tiene una especial trascendencia cuando se atiende a los supuestos controvertidos que ponen de manifiesto la actual tendencia general de reforzar los límites al ejercicio de determinados derechos desde un planteamiento punitivista. La importancia de la teoría es evidente, y la división dogmática nos ha llevado especialmente a reflexionar sobre los límites al ejercicio de los derechos fundamentales en el marco del desarrollo de ciertos estados de excepcionalidad constitucional.
Se trata de un asunto intrínsecamente complejo, especialmente por los cambios en el modo de entender ciertos derechos, por las relaciones que van surgiendo entre otros, y por la manera de arbitrar los límites a algunos de ellos.
En el estudio de la teoría de las limitaciones a los derechos fundamentales, y con independencia de la línea doctrinal seguida en cuanto a su categorización, lo cierto es que existen una serie de elementos formales y materiales imprescindibles para su entendimiento y legitimidad constitucional.
En primer lugar, existen unos requisitos formales como son la reserva de ley, lógica cuando estamos hablando de materias que afectan al desarrollo de derechos fundamentales para lo cual la propia Constitución exige del rango de Ley Orgánica para su garantía y efectividad. Se requiere también que se trate de leyes generales en lo que respecta a las restrictivas de derechos; y como ultimo requisito formal apuntamos a la exclusividad jurisdiccional en el proceso penal así como la reserva jurisdiccional general.
Junto a los anteriores, existen unos requisitos materiales, cuyo estudio y desarrollo es esencial en la teoría de los límites referenciada, y sobre los que el debate doctrinal permanece abierto, presentando la mayor problemática en torno a la posibilidad y al modo de limitar los derechos fundamentales. Se trata de conceptos como el del contenido esencial de los derechos fundamentales, estudiado de manera amplia por la doctrina y la jurisprudencia; el principio de proporcionalidad, sobre el que existe un método detallado de estudio de los casos que se plantean, y en los que se ha venido usando y se sigue usando, que ha generado una casuística central, permitiendo un sistema de estudio paso a paso hasta llegar a la conclusión necesaria sobre la legitimidad o no de la limitación de derechos fundamentales que fue propuesta; y por ultimo, nos referimos al requisito de la necesidad de justificación de los limites por parte de aquel que trate de imponerlos, lo que afecta de manera especial a los tribunales ordinarios, y como garante ultimo de los derechos, a las limitaciones que incluso provengan del Tribunal Constitucional.
Tras avanzar en el estudio de aquella teoría general pasamos a tratar la cuestión de algunos derechos que vienen planteando especiales problemas de delimitación, tanto desde la perspectiva constitucional, que es la que analizamos en primer lugar, como desde la penal, que se articula mediante la previsión de ciertos delitos que presuponen el ejercicio de estos derechos fundamentales.
Esta conforma pues la metodología de estudio así como la estructura del presente estudio, dividido en una parte centrada en abordar el estudio de la teoría general de las limitaciones a los derechos fundamentales con referencias a las diferentes opciones doctrinales así como jurisprudenciales al respecto, definiendo las diferentes clasificaciones acerca de estos límites y centrando la cuestión de manera especial por su importancia práctica en los requisitos a los que nos hemos referido más arriba, y que conforman la problemática esencial existente, y que, en buena medida, es lo que nos permite llegar hasta esta opción de análisis.
Se ha optado por seguir un método que avanza desde los planteamientos generales hasta llegar el análisis del caso concreto, seleccionando y analizando las resoluciones judiciales más importantes sobre cada una de las materias a tratar.
Tras esto, nos centramos el análisis de ciertos derechos fundamentales desde esa perspectiva constitucional profunda, desde una visión doctrinal y jurisprudencial de los mismos, para pasar a examinar los delitos que conforman sus limitaciones penales, refiriéndonos también, y en los casos en los que ya se han dictado, a las novedosas leyes que sobre cada uno de aquellos derechos y cada uno de estos delitos existan, y que cambian el paradigma sostenido sobre las concepciones generales de los derechos fundamentales a los que afectan.
La interpretación evolutiva de los derechos constituye un concepto esencial en el presente estudio, a lo que se unen los esenciales principios esenciales establecidos por nuestra Constitución tales como el de legalidad, seguridad jurídica, división de poderes… - ¿Puede una mujer decidir la interrupción libre de su embarazo sin tener en cuenta la inexistencia de una causal justificativa? - ¿Hasta dónde alcanza el libre desarrollo de la personalidad o hasta donde puede “consentirlo” el Estado, garante de los derechos? ¿Qué supone en estos casos el morir con dignidad o la dignidad en el proceso de la muerte? - ¿Pueden hacerse “procesiones” con alto contenido sexual, erótico o satírico simulando ser actos religiosos sin perturbar los sentimientos de esta naturaleza? - ¿Hasta donde debe permitirse la libertad de expresión? ¿Es correcto concederle una posición preferente por ser fundamento esencial en toda sociedad democrática? - ¿Qué sucede con los raperos que hacen letras en contra de la corona? ¿Cómo afecta a la libertad de expresión el hecho de que las manifestaciones se viertan empleando redes sociales?, ¿Es ilícito hablar de la “puta bandera”?, ¿Qué sucede con la quema de las fotos del Rey? - ¿Es correcto restringir el derecho de reunión, en condiciones de seguridad y orden público, de aquellos que encuentran en este derecho el único modo de exponer las situaciones de conflicto que se encuentran viviendo? ¿Su catalogación como derecho esencial de petición, y para el Estado social y democrático no le hace merecedor de una posición preferente similar a la que se le otorga a la libertad del artículo 20? Estas son algunas de las preguntas que nos llevaron al estudio de los derechos que hemos tildado como de “conflictivos” por el alto número de casos difíciles que han surgido en la última década, por el debate mediático generado, y por el cambio en el modo de entender muchos de estos derechos o de los que traen causa en nuestra sociedad actual.
Todos los días encontramos derechos fundamentales confrontados con otros derechos o bienes, y en tales casos es necesario resolver de alguna manera, pero especialmente se trata de que la forma en que se haga se adapte a la evolución social, política, legal y moral existente, y de ahí la necesidad de acudir al concepto de interpretación evolutiva de los derechos en este entendimiento de la cuestión.
Como regla general, se avanza que no existe una jerarquía de derechos que nos permita zanjar el problema, de manera que es necesario un estudio detallado de las posibles soluciones, máxime si se tiene en cuenta que, en cualquier caso, nos encontraremos ante el sacrificio de un derecho frente a otro u otros, o frente a valores y bienes constitucionales que pueden eventualmente verse garantizados a través del derecho penal.
El recurso al derecho penal debe también adaptarse a esa interpretación evolutiva, y es que la sociedad requiere de continuos cambios en la forma de entender el Derecho y los derechos, por lo que el objetivo de este trabajo de investigación es analizar si en el caso de ciertos delitos, que afectan de manera directa a derechos fundamentales, podríamos argumentar para su destipificación que se está ejercitando aquel derecho o si realmente es legítimo imponer un castigo penal por aquellos hechos.
Es decir, el estudio se centra en el análisis de la tipificación penal del ejercicio de determinados derechos.
Un ejemplo significativo de esta teoría es lo que ha venido sucediendo con el delito de aborto tipificado en el artículo 143 del Código Penal, sobre el que se ha venido avanzando, reduciendo su tipificación penal pese a seguir siendo un tema controvertido por motivos religiosos, morales, éticos, e incluso políticos. Se trata de un asunto en el que el derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución se ve directamente implicado, junto con otros principios como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la protección penal y civil del nasciturus, el comienzo mismo de la vida, etc. pero se trata de una cuestión socialmente necesitada de una evolución y adaptación a las nuevas realidades.
Algo similar viene sucediendo con la disposición de la vida en general, y de la propia en particular, viendo como en nuestro ordenamiento jurídico se ha dictado la novedosa Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que viene a cambiar el panorama normativo existente al respecto. Conviene recordar que la tipificación penal de este delito se encontraba en el artículo 143 del Código Penal, el cual se ha visto modificado por la nueva Ley citada. Esta opción legislativa presenta, desde luego, un cambio en el modo de entender el contenido del derecho a la vida o incluso el derecho a la muerte, pero no solo desde una perspectiva social sino esencialmente doctrinal, jurisprudencial e incluso legal. Surge la necesidad de acuñar conceptos como “vivir con dignidad el proceso de la muerte”, todo ello tal vez alentado por los avances en la medicina que permiten sanar ciertas enfermedades inimaginables hasta hace no demasiado, el considerable alargamiento de la esperanza media de vida, e incluso el cambio en el modo de entender la misma vida y la muerte.
En el caso de estos delitos, y de la regulación constitucional del derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como del resto de derechos tratados concluimos que el límite penal resulta excesivo, limitando el derecho de una manera desproporcionada como evidencian los cambios legislativos que se vienen produciendo en la última década.
Se estudia también la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, derecho especial por constituir fundamento esencial de toda sociedad democrática, lo que le reviste de una “posición especial” otorgada por el Tribunal Constitucional y seguida por el resto de juzgados y tribunales, encargados de aplicar el derecho. En este asunto se entremezclan y confrontan varios derechos fundamentales como el derecho al honor, la dignidad de la persona, la cuestión de la intimidad, etc.
Lo cierto es que se trata de uno de los asuntos que más jurisprudencia está suscitando actualmente, todo lo cual se ve acrecentado tal vez por el anonimato que el uso de las redes sociales ofrece a aquellos que quieren expresar sus pensamientos, ideas y convicciones.
El pensamiento en nuestro sistema jurídico es impune, pero cuando rebasa la esfera interna existe la opción de sanción penal, siempre que se superen los límites legalmente establecidos.
El problema viene en delimitar el contenido de esta libertad de expresión, máxime si analizamos los avances que la jurisprudencia ha venido realizando en su conceptualizando, ampliando cada vez más su contenido, pero a la vez, surgiendo casos contradictorios con la tendencia ampliacionista manifestada desde diferentes plataformas implicadas tales como la misma doctrina, la sociedad y obviamente los órganos judiciales, y esencialmente el Tribunal Constitucional como máximo garante de los derechos fundamentales.
Conflictos como el del conocido como Caso Cassandra, el del cantante Cesar Strawberry, los más actuales del rapero Pablo Hasel o el caso Valtonyc, constituyen algunos de los supuestos más mediáticos que han llevado a reivindicaciones en torno al modo de permitir a la sociedad expresar sus ideas, y paralelamente, a modificar las que suponen las limitaciones penales a las libertades del artículo 20 de nuestra norma suprema.
En este caso, el derecho fundamental puede verse también restringido en exceso si se opta por adoptar una postura laxa en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos para admitir la tipificación penal de la conducta desarrollada.
Estas limitaciones penales, por lo menos consideradas con carácter general también suponen un tratamiento excesivo por lo que respecta a las restricciones que implican para el derecho fundamental, corriendo el riesgo evidente de producir un efecto desaliento nada deseable, especialmente por la función que el mismo cumple en nuestra sociedad, tal y como ha sido reconocido y tratado jurisprudencialmente.
Los discursos del odio, como reverso de la libertad de expresión en general, y de los sentimientos religiosos en particular cuando se trata de manifestaciones de esta naturaleza, deben ser también analizados desde esta teoría evolutiva en lo que respecta a la interpretación de los derechos, partiendo del irremediable conflicto entre derechos fundamentales que su existencia supone. Nos encontramos ante un tipo penal de “nuevo cuño”, que entendemos sigue una línea bastante contraria a la tendencia general existente en torno a la libertad de expresión.
E igualmente, como tema controvertido y de actualidad, encontramos el derecho de reunión y manifestación del artículo 21 de la Constitución, especialmente afectado por la situación generada en la pandemia de 2019 ya citada, al verse restringido de una forma ciertamente cuestionada y cuestionable. Se trata de un derecho tildado de “derecho de petición”, especialmente importante en toda sociedad democrática por las implicaciones que conlleva, y por permitir a los ciudadanos expresar sus reivindicaciones, muchas veces, de la única forma en que pueden hacerlo.
El delito de reunión y manifestación ilícita, como limitación penal regulada en el artículo 513 del Código Penal, requiere de una serie de requisitos para su tipificación que requieren de un estudio pormenorizado, pues marcarán la diferencia esencial de unos casos frente a otros, siendo esencial el estudio de la Ley 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, por venir a implicar nuevas restricciones en el contenido del derecho constitucional.
Y especialmente necesario es referirse, en esta materia, al caso particular de la sentencia sobre el Procés de Cataluña, conformado por la sentencia del Tribunal Supremo de 2019, junto con las número 121 y 122 del Tribunal Constitucional, por lo que respecta a este derecho de reunión y manifestación, al ser imputados dos sujetos por la supuesta comisión del delito de reunión ilícita del artículo 513 del Código Penal. EL Tribunal Constitucional resume, de una manera muy interesante, su doctrina acerca del derecho del artículo 21 de la Constitución.
Tras todo este análisis, lo cierto es que elaborar una dogmática tendente a fijar los límites de los derechos fundamentales con carácter general es una labor casi imposible de alcanzar, tanto por la disparidad de los derechos como por los frecuentes cambios legislativos, como por los cambios sociales, políticos y económicos que también muestran su reflejo en el modo de entender los derechos.
Todos los derechos están sujetos irremediablemente a limitaciones por cuanto todos los sujetos son titulares de los mismos, de forma que ninguno podría ejercerlos sin invadir la esfera de otros. Si “el límite a cada derecho es el respeto de los derechos de los demás”, -tal y como señalaba el Tribunal Constitucional-, lo cierto es que la confrontación será insalvable, siendo pues necesario resolver la casuística que se vaya presentando, lo que dota de un sentido incontestable al presente trabajo de investigación.
La regla es la libertad, pero la restricción sólo puede ser la excepción, lo que abonaría la idea de asumir que el cambio de situación de delito a ejercicio de un derecho fundamental es una opción verificable, siempre que se cumplan con todos los parámetros necesarios al efecto.
Deben existir límites pero su configuración es una cuestión que sigue suscitando un amplio debate doctrinal y jurisprudencial. Estos son necesarios para garantizar los derechos de los demás, y como consecuencia de vivir en un Estado democrático para garantizar un orden social, una convivencia pacífica, así como el bienestar y el orden públicos, pero su contenido, alcance, quién puede determinarlos o con qué extensión es lo que nos lleva hasta el presente planteamiento.
El principio de favor libertatis surge como esencial ya que de otra manera tampoco tendría sentido que la Constitución reconociese una serie de derechos fundamentales si luego se permitiese que se restrinjan sin más, pero el problema es que nuestra norma suprema ofrece unos tipos iusfundamentales esencialmente abiertos, tanto en su configuración constitucional como legal, lo que lleva a situaciones como las examinadas, permitiendo incluir en aquellos muy dispares conductas y situaciones. Y a ello se une la jurisprudencia constitucional así como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes han venido optando por asumir que una reacción penal excesiva como límite a un derecho fundamental puede producir efecto disuasorio sobre el ejercicio de este.
El derecho penal se presenta como un límite obligado de los derechos fundamentales, pero siempre que se trate de un derecho penal constitucionalmente adecuado porque no se tipifiquen en él conductas amparadas por la Constitución.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados