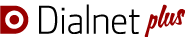Resumen de Heráldica, sociedad y patrimonio. Los obispos de Córdoba, su origen social y escudos de armas (siglos XIII-XXI)
1. Introducción o motivación de la tesis .
Los más altos puestos de la jerarquía eclesiástica, obispos, arzobispos y cardenales, y especialmente en España, configuraron durante siglos un fortísimo estamento social, que acumuló poder desde todas las aristas posibles: político, económico, cultural, religioso y social. Pero es quizá este último lado el que no ha sido del todo ponderado por la historiografía, a pesar de que hasta el siglo XIX la procedencia social de los individuos fue un condicionante de primera magnitud para acceder a los más codiciados puestos de la Iglesia. Y del mismo modo porque una vez asentados en una mitra episcopal, arrastraron hacia el ascenso a sus círculos familiares y sociales dentro de sus influencias y cargos, siendo por tanto también un factor de movilidad social.
De este modo, la presente investigación parte de dos puntos diferentes pero que confluyen en un mismo universo visual, la heráldica.
El primero de ellos consiste en estudiar la procedencia social de los obispos de la diócesis de Córdoba durante toda su historia. El caso de Córdoba es uno de los más relevantes del episcopado español ya que fue una diócesis de gran relevancia política, económica y pastoral entre los siglos XV y XVIII. Por tanto el análisis sociológico de los prelados que ocuparon su mitra nos puede llevar a conclusiones generales sobre cómo funcionaba el perfil social de los eclesiásticos a la hora de ser elegidos para ostentar los mayores puestos de poder en la época. Ello evidentemente tratado tanto de manera cronológica (los cambios que se dieron desde su nacimiento como sede episcopal hasta la actualidad) como sincrónica, esto es, cada obispo en su contexto. En efecto, la mayoría de ellos pasaron por un cursus honorum dentro de la propia jerarquía eclesiástica a la vez que combinaban importantes funciones de administración política (embajadas, presidentes de chancillerías y consejos, virreyes, etc.). Prescindimos por tanto de todo análisis pastoral o religioso, pues no es el objetivo ni el interés de esta tesis doctoral.
El segundo enfoque es el puramente patrimonial. Inmerso el estamento eclesiástico en una sociedad que empleaba la heráldica como lenguaje visual al igual que reyes y nobles, se dedicaron a promocionar todo tipo de elementos de la cultura material, y en ella los sus escudos de armas episcopales fueron la manifestación visual más inconfundible y global de su poder y su memoria. Con la particularidad de que la clase episcopal es el único grupo social (junto con cardenales y papas, que para el caso es lo mismo) que continúan usando como emblemática cotidiana la heráldica hasta nuestros días. Por ello su análisis resulta fundamental para ver cómo se tradujo en una imagen tangible la expresión de su poder a través de su origen familiar y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Con esto último pretendemos pues también poner en valor numerosos edificios, monumentos y bienes muebles y artísticos de la diócesis que describen manifestaciones heráldicas episcopales de Córdoba.
Con todo, tenemos la firme convicción de que es una investigación muy pertinente ya que para todas las diócesis españolas existentes solo podemos encontrar un reducido número de ejemplos que se hayan ocupado de alguno de los dos enfoques (Barcelona, Toledo, Badajoz, Tui, Jaén, Cádiz…), y ninguno de ambos, por lo que resulta en cierto modo novedoso poner de relieve a un mismo tiempo estas perspectivas social y temporal la materia tratada.
2. Contenido de la investigación.
La tesis doctoral se abre con el correspondiente índice y lista de siglas y abreviaturas, tras los cuales se desarrollan todos los contenidos, que se estructuran en tres grandes bloques o partes.
La Parte I constituye la parte más transversal de la tesis doctoral, y donde se asientan las bases sobre la que se construye toda la investigación. Incluye un primer apartado de estado de la cuestión y metodología, para pasar a tratar desde cuatro puntos de vista el objeto de interés de esta. En síntesis, se abordan los capítulos dedicados a: definiciones, origen y funciones de la heráldica; el estamento eclesiástico y los escudos de armas; Córdoba y su obispado, breve repaso histórico; y por fin la sociología de los obispos de Córdoba. Este último punto ya avanza muchas de las conclusiones que serán necesarias para los análisis finales, ya se consigue demostrar el peso específico de la sede episcopal de Córdoba dentro del conjunto de España durante siglos, y su traducción consiguiente en la sociología de sus obispos ocupantes. Las figuras de los mitrados se estudian desde todos los enfoques sociales: procedencia familiar y económica, origen geográfico, edad, formación, carrera profesional, duración de sus pontificados, ilegitimidad y limpieza de sangre.
La Parte II constituye el episcopologio propio de la tesis doctoral. De este modo, se abordan de forma cronológica uno a uno los obispos de la diócesis de Córdoba y sus respectivos escudos de armas. Se agrupan en tres grandes capítulos: Edad Media -mucho más sintética por la escasez de fuentes primarias-, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Sobre cada prelado se esboza brevemente su perfil desde todos los puntos de vista, especialmente el socioeconómico, para acabar con un repaso a sus manifestaciones heráldicas. Esta parte de la tesis doctoral incluye numerosas fotografías tanto de Córdoba capital como de todo su obispado, así como de otros lugares de España y Europa donde los obispos de Córdoba dejaron rastro heráldico antes o después de pasar por esta diócesis. El último obispo tratado es el actual, Demetrio Fernández, por lo que se cumple la visión histórica de los ocho siglos de diócesis de forma completa. En esta segunda parte se han salpicado en sus lugares correspondientes trece árboles genealógicos aclaratorios de la familia de algunos de los obispos, siendo algunos de ellos relativos a varios obispos a un mismo tiempo, habida cuenta del cercano parentesco que unía a muchos de ellos.
La Parte III y última cierra la tesis doctoral. Se trata de una gran sección analítica en la que se exponen de forma crítica y compendiada los principales ejes de la tesis doctoral. El primero, a propósito del componente social de los obispos, destacando dos claros comportamientos históricos: cuando el obispo debe su mitra a su cuna, al contrario, cuando un prelado de humilde origen consigue consolidar un fuerte ascenso familiar. En segundo lugar, se sintetiza el legado patrimonial de los obispos desde varios puntos de vista, poniendo de relieve la enorme aportación de estos al urbanismo, el arte sacro o el ajuar de la diócesis. A ello se añade un apartado específico sobre su importante aportación a la cultura material funeraria. La tercera pata de este último bloque de la tesis se dedica de forma extensa a revisar todo lo que sabemos sobre heráldica eclesiástica a través de los escudos episcopales de Córdoba, respondiendo a todas las aristas de esta práctica visual: su comportamiento a lo largo del tiempo, sus ubicaciones espaciales, sus elementos plásticos, su significado social y sus funciones personales a través del reflejo del poder y la memoria. Se cierra con las pertinentes Conclusiones como resumen de los principales puntos clave al respecto de todo lo estudiado.
Por último, se añaden una serie de Anexos como corresponde: cronología de todos los obispos de Córdoba, transcripción de algunos documentos interesantes, las fuentes y manuscritos y toda la bibliografía empleada en el desarrollo de la investigación.
3. Conclusión.
Las conclusiones de la tesis convergen en una serie de puntos muy interesantes. Desde un punto de vista social se aprecia cómo la gran mayoría de los obispos de los siglos XIV al XVII proceden de las capas medias y altas de la nobleza española y andaluza, y por tanto se percibe claramente lo que ya sabíamos de sobra: los prelados españoles, por lo general, llegan a ser lo que son por su sangre. La mitra cordobesa será ostentada por varios hijos de Grandes de España (Álvarez de Toledo, Sandoval, Manrique de Lara…) así como por miembros de las oligarquías medias.
Sin embargo, sobre todo desde el siglo XVIII aunque con algunos ejemplos anteriores, cuando los eclesiásticos lleguen a los puestos episcopales gracias a su propia valía personal y sin apenas peso de su origen familiar, se produce el efecto contrario. Así es el obispo quien, como hombre nuevo entre la élite, arrastra a su familia y la incorpora a las élites locales o regionales, como ocurrió con el caso de las familias de los obispos Mardones, Camargo, Medina Salizanes, Barcia, Trevilla o Bonel y Orbe. Hablamos por tanto que a lo largo de los siglos se produce una aristocracia de ida y vuelta.
Estas diferentes dinámicas sociales tienen su plasmación visual en la heráldica, resultando así varios tipos de armerías que, sin embargo, mantendrán intactas sus funciones como lenguaje iconográfico. En primer modelo de heráldica, pues, obedece a las armerías más típicamente gentilicias, herencia directa del perfil real y nobiliario que tuvieron durante siglos la mayoría de los prelados de las principales diócesis. Del otro lado, tendremos a los obispos que usarán escudos de armas sin que tengan ningún tipo de origen aristocrático, y dependiendo del momento crearán sus armas siguiendo dos patrones diferentes. De este modo, entre los siglos XV y XVIII, los jerarcas procedentes de las capas más bajas imitarán a sus predecesores creando ad hoc un escudo nuevo pero mimetizado en formas con los anteriores, diseñando cuarteles plagados de estrellas, barras, castillos y lises. Del otro lado, en la edad contemporánea se abandonará este uso y los prelados -ya casi en su totalidad ajenos a las oligarquías tradicionales- optarán por inventar masivamente sus armerías a partir de contenidos religiosos y biográficos. Será entonces cuando se abandonen los patrones estéticos medievalizantes y empezarán a aparecer cálices, Inmaculadas, santos, palmas o corderos eucarísticos. En Córdoba ejemplifican este cambio los obispos fray Ceferino González, Pozuelo Herrero y Guillamet i Coma. Era la consecuencia lógica del cambio sociológico de los prelados, que ya se había iniciado con los pontífices de Roma con el escudo de Pío VII a comienzos del siglo XIX.
Desde un punto de vista formal, hemos conseguido profundizar en la significación de los elementos exteriores de los escudos de armas. Sus elementos más identificativos desde la Edad Media, esencialmente capelo y borlas, parecen carecer de un orden real hasta muy finales del Antiguo Régimen, en contra de lo que la tratadística tradicional nos hace creer. La comparativa de la heráldica de más de 70 obispos nos hace posible comprobar cómo los usos estéticos fueron de lo más variados y rara vez obedecían a un canon fijo u ortodoxo, sino más bien de aproximación. No será hasta el siglo XIX cuando podamos hablar con rigor de que la composición y número de las borlas equivalía a una posición jerárquica concreta dentro de la Iglesia -obispo, arzobispo, cardenal…-. Con todo, incluso desde 1950 hasta hoy comprobamos un repertorio muy variable de otros elementos exteriores, tales como mitras, báculos, rosarios, alusiones marianas o cruces procesionales, sin que obedezcan más que al gusto del portador.
Una de las conclusiones más atrayentes que hemos encontrado ha sido gracias a la observación completa de los lugares de mayor significación para la vida de los obispos. Así, si para todos los mitrados la heráldica fue una práctica común y necesaria, para algunos fue una verdadera obsesión, llegando a plasmar decenas de escudos idénticos en el mismo edificio o enclave. Para estos casos el escudo no es medio, sino que parece ser un fin en sí mismo. Este fenómeno es lo que hemos llamado “Programas heráldicos”, que lo analizamos en torno a varios obispos en particular: Illescas, Fonseca, Toledo, Mardones y el cardenal Salazar. Con este concepto hemos querido poner de relieve la práctica de colocar un sinfín de escudos de armas idénticos en el mismo lugar por parte del mismo obispo, lo que sin lugar a dudas era otorgarle a la heráldica una importancia capital para la mentalidad de la época.
Del examen de las decenas de tipos de escudos y ubicaciones se comprueba que se mantiene una coherencia conductora desde el siglo XV hasta el XXI. Esta nos revela una serie de funcionalidades estructurales y constantes que son las que verdaderamente importan en el estudio de la heráldica en general y de la episcopal en concreto. Así, en el análisis final proponemos el conjunto de fines que a nuestro entender cumple la exhibición de escudos de armas: el papel de emblemática de la diócesis, pastoral, presencia, propiedad y patrocinio. Por último, destacamos también la gran utilidad que puede tener la heráldica episcopal como datación para los investigadores, ya que gracias a la secuenciación cronológica de los obispados y a la correlación de cada uno con su escudo se pueden fechar de forma rápida y segura muchos elementos patrimoniales de todo tipo.
4. Bibliografía.
Antonio J. DÍAZ RODRÍGUEZ, El clero catedralicio en la España Moderna. Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, 2012.
Aquilino G. SANTISO, Los obispos de Tui y sus armas. Heráldica eclesiástica, Tui, 1994.
Bruno Bernard HEIM, Heraldry in the Catholic Church. Its origins, customs and laws, UK, 1978.
Enrique SORIA MESA, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XV-XIX), Córdoba, 2000.
- La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007.
Fernando del ARCO Y GARCÍA, “Heráldica eclesiástica”, Emblemata, 18 (2012), pp. 123-146.
Iluminado SANZ SANCHO, “El poder episcopal en Córdoba en la Baja Edad Media”, En la España Medieval, nº 13 (1990), pp. 163-205.
- “Episcopologio medieval cordobés. Siglos XIII-XIV”, Hispana Sacra, 54 (2002), pp. 23-67.
- “Los obispos del siglo XV”, Hispania Sacra, 54 (2002), pp. 606-677.
Juan Andrés MOLINERO MERCHÁN, La Mezquita-Catedral de Córdoba: Símbolos de Poder, Córdoba, 2005.
Juan GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba y breve noticia histórica de su Iglesia Catedral y obispado, en dos tomos, Córdoba, 1778.
Leticia DARNA, Armorial de los obispos de Barcelona. Siglos XII-XXI, Madrid, 2016.
Mª Ángeles JORDANO BARBUDO, Escudos de Córdoba y provincia en fachadas y portadas, Córdoba, 2012.
Manuel NIETO CUMPLIDO, La Catedral de Córdoba, Córdoba, 1998.
Maximiliano BARRIO GOZALO, El clero en la España moderna, Madrid, 2010.
Rocío VELASCO GARCÍA, El antiguo Palacio Episcopal de Córdoba. Transformaciones de uso y espacios, Córdoba, 2010.
Sebastián GARCÍA GARRIDO, El diseño heráldico como lenguaje visual: heráldica nobiliaria de la ciudad de Ronda, Málaga, 1998.
Santiago GONZÁLEZ SÁNCHEZ, “Los obispos castellanos en los inicios del siglo XV (1407-1420)”, Revista de Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales, nº 15 (2013), pp. 187-214.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados