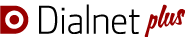Ciudadanía liberal y moralismo legal
- Autores: Jesús Ignacio Delgado Rojas
- Directores de la Tesis: Eusebio Fernández García (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 2019
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Victòria Camps i Cervera (presid.), José María Sauca Cano (secret.), Rodolfo Vázquez (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid
- Materias:
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
- Resumen
Este trabajo constituye el fruto de mi investigación doctoral desarrollada entre septiembre de 2014 y julio de 2019. El objeto central de mi tesis es la indagación sobre la existencia de determinados espacios legales en los que la imposición de una moral (mayoritaria o social) podría estar o no justificada. El tema de la "Ciudadanía liberal y moralismo legal" no es el recuento inabarcable de las relaciones entre el Derecho y la moral, sino un capítulo concreto de la historia de dicha relación. Es, precisamente, un tema específico que sólo puede comprenderse a partir de mediados del s. XIX, desde el planteamiento liberal iniciado con John Stuart Mill en el "On liberty" (1859), y la respuesta que a éste da el juez Fitzjames Stephen en "Liberty, Equality, Fraternity" (1873). Polémica que vuelve a revitalizarse, casi un siglo después, en Inglaterra con las obras de H.L.A. Hart y Patrick Devlin, tras la publicación del Informe Wolfenden que recomendaba la despenalización de la homosexualidad.
La nota distintiva del denominado moralismo legal es, por tanto, la imposición de la moral por medio del Derecho. Paralelamente, se plantea en este trabajo la postura de la neutralidad o no de las instituciones jurídicas y políticas del Estado, en relación con las convicciones éticas de sus ciudadanos, modelos de vida buena o concepciones del bien.
Una de las reflexiones más recurrentes que se han planteado en el pensamiento jurídico-filosófico ha sido la del alcance y límites de la coacción por el Derecho de las acciones u omisiones de los individuos sometidos a su imperio. Se trata de responder a la importante pregunta sobre qué ámbitos de conducta debe un orden jurídico someter bajo su regulación y qué otros, por el contrario, deben quedar al margen de este.
Este es un trabajo que humildemente se adentra en la historia de las ideas morales y políticas. Me interesa rescatar las polémicas que estos autores mantuvieron para ver lo que pueden seguir aportándonos al encarar problemas actuales. En este sentido, más que de Filosofía Política o de Ciencia Política, es un trabajo que se enmarca en el ámbito propio de la Filosofía del Derecho. Éste es su enfoque y más concretamente el de la Ética jurídica.
La tarea que nos ocupa nos ubica en la relación existente entre un comportamiento y su calificación moral. El debate en torno a esta cuestión reviste importancia no solo desde un punto de vista práctico, en tanto que incide frontalmente en la vida que los ciudadanos despliegan privada y socialmente, sino que se ha convertido en uno de los asuntos que más interesan a la filosofía jurídica y política contemporánea.
Es una reflexión siempre presente en la tradición filosófica y de la que, desde uno u otro enfoque, ha participado cualquier teórico del Derecho. La relación entre el orden normativo de la moral y el del Derecho nunca ha podido ser rechazada ni aceptada con meridiana contundencia. Y en el panorama que hoy se nos presenta tampoco parece que la situación vaya a ser mucho más esclarecedora.
La bibliografía iusfilosófica latina y anglosajona atestigua un renovado interés por los problemas de Ética jurídica, por los dilemas de la razón práctica y una rehabilitación por los temas clásicos de Ética normativa. La búsqueda de una moral social en sociedades plurales y complejas, la convivencia con los desacuerdos irresolubles que plantean las diferentes doctrinas comprehensivas, la estabilidad de consensos mínimos para la paz social, la legitimación del poder político (y cuando no la crisis de la representación política), la importancia de los derechos humanos en los avances tecnológicos y científicos, el valor de la privacidad en la sociedad de masas y de las telecomunicaciones, el inagotable concepto de dignidad humana como fundamento del individualismo ético o las continuas referencias a la supuesta crisis del liberalismo o de la democracia liberal son algunos ejemplos que transitan continuamente de la Filosofía política a la Filosofía moral, y viceversa.
El tema sigue atrayendo la atención de juristas en torno a problemas prácticos que no son ni anacrónicos ni están superados. La relación Derecho y moral es siempre tensa y nunca pacífica. Su problemática se actualiza hoy cuando, de modo acuciante, se nos exige la asunción de una posición moral (o de un punto de vista sobre la moral) respecto a cuestiones que, cayendo en terreno “fronterizo”, no sabemos bien a qué orden normativo corresponde su juicio.
En mi trabajo, dada la propia naturaleza del denominado moralismo legal, he preferido centrarme en resaltar las conexiones entre el Derecho y la moral más que predicar sus desencuentros y separaciones tajantes. Quizás este proceder sea ya una toma de postura previa, pero que sin embargo no puede caer en el equívoco de ignorar su pertinente diferenciación. Mi punto de partida es la defensa de una conexión contingente -no conceptual- entre ambos órdenes normativos, teniendo a bien reconocer la distinción de planos, problemas y contenidos que los delimitan. Ya que en muchas ocasiones la confusión imperante en la materia responde más bien a defectos intrínsecos conceptuales que a la no menos inevitable polémica entre iusnaturalismo y positivismo jurídico. Solo desde la comprensión de las diferencias que distinguen al Derecho de la moral, estaremos en la mejor posición para comprobar los múltiples ámbitos de operación compartidos por ambos órdenes normativos.
Esta tesis doctoral estima la existencia del Estado y el valor de la democracia como logros irrenunciables que posibilitan la convivencia y el desarrollo de las potencialidades del ser humano en un marco de orden y paz. Se parte del Estado social de Derecho y del límite infranqueable de los derechos humanos fundamentales como único escenario respetuoso con la dignidad, libertad y autonomía de los individuos para desplegar sus planes de vida.
Si bien la ética, la política y el Derecho se rigen por códigos diferentes, ello no quiere decir que sus relaciones sean de oposición recíproca. En este trabajo se pretende dar cuenta de la importancia de la distinción de planos y problemas que caracteriza a cada una de estas tres áreas que influyen en la conducta humana. Estar convencidos de la necesidad de que el Derecho se sustente en una ética, que la política no puede estar desconectada de contenidos éticos, y que la ética puede aportar soluciones no válidas para el juego político y jurídico no equivale a afirmar la unidad de estos tres mundos. Tampoco se afirma la identidad de planos en que cada uno opera. Ni se aboga por una moralización desorbitada del Derecho. La triada ética, política y Derecho, con sus problemas conexos y diálogos continuos, debe mantenerse sin invadir los campos que le son propios a cada área, sin las confusiones a las que abocan los paternalismos y perfeccionismos.
Es cierto que todos estamos afectados por las tensiones entre estos tres órdenes normativos. Las distinciones entre moral pública y moral privada a veces son más difusas que claras. Por los asuntos que se tratan en la tesis parecería que ambas esferas se pueden distinguir nítidamente, según se desprendería de una lectura rápida de Stuart Mill. Pero el autor del "Sobre la libertad" tampoco aboga por una separación tan tajante y el propio principio del daño tiene complicaciones prácticas para determinar qué acciones (si es que las hay) afectan sólo a uno mismo. De todos modos, a efectos metodológicos y expositivos, para esta investigación sigue siendo válida la diferencia entre lo público y lo privado para evidenciar un conjunto de problemas que, pareciendo pertenecer a ambos mundos, sería bueno que siguiéramos manteniendo las fronteras entre la individualidad y lo colectivo. Si todo ordenamiento jurídico democrático debe mantenerse sobre una base de consensos mínimos, de mínimos morales o de una ética de mínimos, también hay un ámbito privado de la ética que debe permanecer fuera de las injerencias estatales. La razón de ser del valor de la autonomía y la elección libre de nuestro plan de vida buena así lo recomiendan.
Una ética jurídica que no se confunda con el moralismo legal sólo puede ser, pues, una ética de mínimos de vocación objetiva y universalizable. Los derechos humanos fundamentales, junto con los deberes inherentes exigibles a todo individuo, serían el mejor contenido -y único posible- para integrar ese consenso mínimo pero exigente.
Ello no equivale, como se le ha achacado al liberalismo, a defender una ética débil, demasiado flexible, poco estricta o valorativamente inconsistente. Muy al contrario, corresponde a una ética tolerante con las concepciones del bien o de lo bueno distintas a las propias, y muy exigente en el cumplimiento de las reglas de juego imprescindibles para una convivencia pacífica y plural. La filosofía del liberalismo igualitario es la aproximación más plausible para tener en cuenta las demandas y reivindicaciones éticas que tienen que tener una respuesta en el Derecho.
La perspectiva filosófica que creo que tiene mejores credenciales para abordar estos temas es la liberal. La filosofía del liberalismo converge en una visión del mundo en la que prima el papel central del individuo, sus derechos y deberes, y un Estado que ejerce su poder de forma limitada en beneficio y al servicio de aquél. Se aboga por un liberalismo conocedor de sus deficiencias tradicionales y que reconoce las tensiones y demandas que genera el postulado de la igualdad. Las tesis del liberalismo igualitario serán, como decimos, el punto de arranque apropiado para empezar a discutir sobre la cabida o no del moralismo legal en nuestras sociedades actuales.
Si el liberalismo sitúa al individuo en el centro de su programa, el ordenamiento jurídico y las instituciones político-sociales quedan diseñadas a partir del reconocimiento de dicha centralidad. Son los derechos del individuo, sus deberes, sus necesidades, su plan de vida, su autonomía en definitiva, entendida como libertad moral, lo que justifica la existencia del sistema social. O por decirlo en términos kantianos, sólo el individuo es fin y las organizaciones jurídico-políticas, que no son agentes morales, son medios al servicio de lo único que es fin en sí mismo: el hombre y la mujer.
Obviamente, el concepto de libertad es lo definitorio de la ideología liberal. La libertad es un bien muy apreciado por todos los liberales y es un valor que recorre toda la historia del liberalismo. Es su núcleo y esencia, el punto común de los diversos liberalismos. E igualmente, si eliminásemos el valor de la libertad de cualquiera de las versiones integradas en la familia liberal, fulminaríamos el elemento distintivo que permite identificarla dentro de dicha corriente. Pero afirmar que el valor de la libertad es indispensable para el liberalismo no nos aporta mucha luz y es tan solo el inicio de un largo recorrido entre los que dicen ser los más liberales y los que lo serían con matices.
Sin la concepción liberal de la dignidad humana, sería difícil articular mínimamente cualquier propuesta que reconociera la centralidad del ser humano en el Estado liberal. El Estado liberal está al servicio de aquella dignidad. Esta tesis doctoral apuesta así por la concepción liberal de esta dignidad, de indudables ecos kantianos, como la mejor forma de argumentar a favor de los derechos individuales básicos (al menos sobre los derechos que aquí estarán en juego; veremos si puede utilizarse ese discurso para las mal llamadas "generaciones" sucesivas de derechos). Esta concepción kantiano-liberal de los derechos estaría bien representada -y así van desfilando por las páginas de este trabajo- por la tradición inaugurada por I. Kant y la herencia que de él se recoge en las obras de J. Rawls, R. Dworkin, R. Nozick, M. Nussbaum o, entre nosotros, de E. Garzón Valdés, Rodolfo Vázquez o Francisco Laporta. A pesar de las evidentes diferencias entre ellos, en el fondo compartirían una concepción de los derechos individuales que funcionan como límite -llámese bienes primarios, cartas de triunfo, restricción, capacidades básicas, coto vedado- al poder político.
Esta concepción liberal de los derechos será el anclaje clave de los derechos individuales básicos que quedan comprometidos en los temas objeto de este trabajo. Son estos derechos los que quedan implicados cuando se intenta imponer la moral coactivamente. Ello no quiere decir que eventualmente los derechos económicos, sociales y culturales se pudieran ver seriamente menoscabados en determinadas circunstancias. Pero son los derechos de libertad, de autonomía y seguridad del individuo los que se verán principalmente en peligro cuando hace aparición el moralismo legal. Y ello a pesar de reconocer las insuficiencias que ya ha demostrado la clásica concepción liberal de los derechos cuando la igualdad genera tensiones insalvables con la libertad y reclama un estatuto para sí a la misma altura que los postulados de la libertad.
Quizás la fundamentación liberal de los derechos sólo nos sirva para fundamentar un tipo de derechos, los básicos individuales, pero que son los que aquí estarán en disputa. Por eso los autores que principalmente se utilizan en esta tesis doctoral son los de la tradición liberal clásica, encabezada por Stuart Mill. Pero también sabemos que sólo superando las insuficiencias de la concepción clásica y también de la neoliberal podría lograrse alguna compatibilidad entre libertad e igualdad que pudiera dar contenido tanto a los derechos individuales básicos como a los económicos, sociales y culturales. La idea de un liberalismo igualitario va en esa dirección.
Por tanto, a los efectos de este trabajo doctoral, siguen teniendo validez las etiquetas y distinciones entre un liberalismo clásico (referido a Tocqueville, Stuart Mill o Constant), un liberalismo conservador (que encontraría en Burke a su mejor exponente político y en el juez Stephen a un liberal conservador dogmático), un neoliberalismo más economicistas (el de la escuela de Chicago con padres como Hayek y Friedman y filósofos como Nozick), un neoconservadurismo tradicionalista (como el de Irving Kristol o Rusell Kirk en Norteamérica o Roger Scruton en Inglaterra), un conservadurimo iusfilosófico (como el de John Finnis o Robert P. George) y un conservadurismo -por llamarlo de algún modo- jurisprudencial (como fuera el del juez Scalia). Todos ellos se distinguirían netamente de un liberalismo igualitarista (más emparentado con Ronald Dworkin y sobre todo con John Rawls) que asume el déficit de Estado social que tiene el Estado liberal. Esta es la tradición de Filosofía del Derecho que jalona las páginas de esta investigación.
Hoy el moralismo legal se esconde bajo nuevas vestiduras. Podemos encontrar sus tesis, con más o menos parecido o con más o menos nivel de sofisticación, en los planteamientos del populismo moral, en el perfeccionismo, en el paternalismo o en el importante valor que los comunitaristas más conservadores conceden a la idea de comunidad. Todos aquellos argumentos que, de un modo u otro, concedan primacía a algún ente metafísico colectivo, ya sea el poder de una supuesta mayoría moral, un Estado benefactor o alguna idea de interés superior, que esté por encima de las únicas personas realmente existentes (que son las individuales) y sus intereses, atropella los fundamentos de la autonomía y libertad humanas.
Estos nuevos acompañantes del moralismo no tienen por qué confundirse con las tesis de un liberalismo más integrador, que reconoce que la buena marcha de la sociedad repercute en las vidas de sus miembros individuales. Un liberal integrado con su comunidad aprueba que el disfrute de su plan de vida depende, al menos en parte, de las posibilidades favorables que le ofrece la sociedad en la que vive.
Un claro objetivo que se ha perseguido, y que se recoge en continuas referencias a lo largo del trabajo, es la importancia y necesidad de reconocer el valor moral del planteamiento liberal, su argumentación con contenido axiológico sustantivo y cómo ello enraíza con el -de entrada incompatible- principio de neutralidad.
El debate sobre la imposición jurídica de la moralidad abre la puerta a toda una panoplia de propuestas que tienen estrecha relación con la calificación moral de determinados comportamientos. Cabe mencionar, entre otros, la prostitución, el rechazo de tratamientos médicos por motivos religiosos, la maternidad por subrogación, la investigación con células embrionarias, la venta de órganos humanos, la eutanasia, el aborto, la sodomía, el incesto o la pornografía. De todo el elenco de temas propios del moralismo legal el que centrará nuestra atención, por ser el eje vertebrador de la polémica Hart-Devlin, es el de la moral sexual y, en concreto, el de la homosexualidad.
No me preocupa tanto dónde situar la línea del principio del daño de Stuart Mill como señalar que ésta existe. Detrás de ella se esconde la valía de nuestra intimidad, la sencillez de nuestras decisiones personales, la grandeza de nuestra autonomía y la configuración de nuestro plan de vida. Si existe algo parecido a la vida buena esa será la que cada uno elija para sí.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados