Ruido de verano, por Jesús Torbado
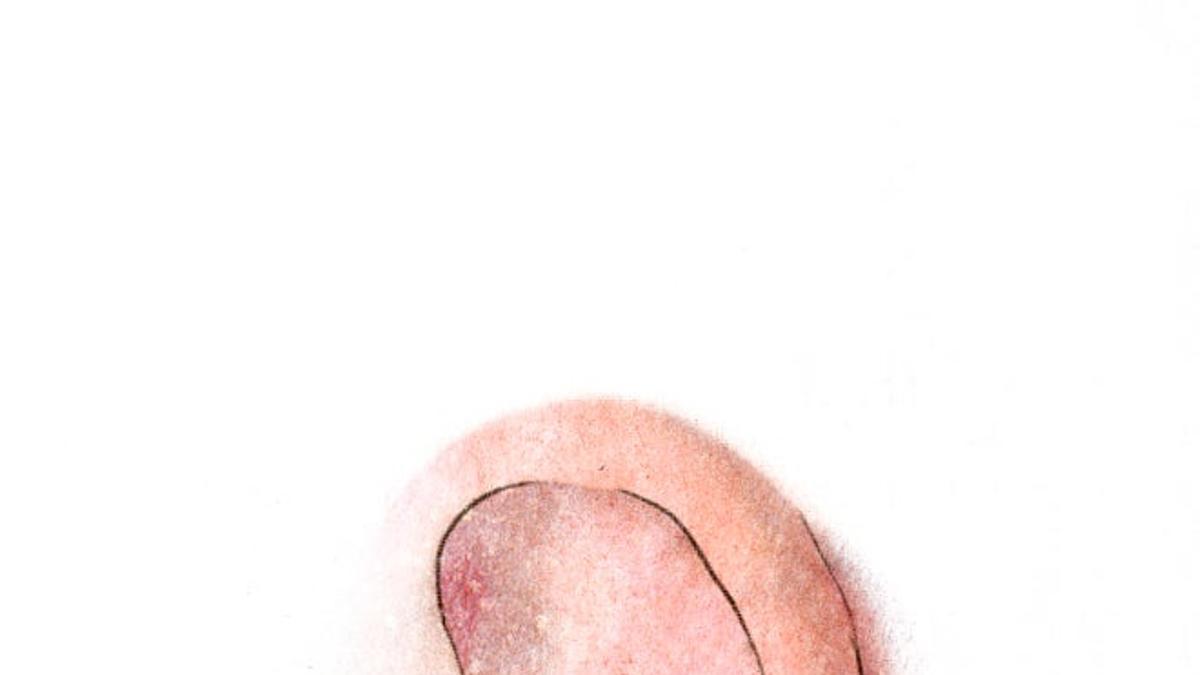
No se comprende bien cómo prospera tanta gente que ama el ruido, lo practica, lo celebra y lo idolatra
Hace medio siglo la juventud ibérica calmaba la sed, si tenía algún dinerillo, bebiendo vino tinto con gaseosa. O con sifón. Incluso en los salones de baile populares quedaba uno muy chulo si invitaba a la moza a beber un orange o una casera. De pie uno y otra o sentaditos los dos en el banco corrido del establecimiento. Cuando mejoraron los tiempos y la bebida familiar y pandillera dejó de ser ese matrimonio de vino barato y agua azucarada, de ahí nació ese atractivo brebaje que llaman ahora tinto de verano, que es abreviatura de la racial sangría. Las costumbres, como la verdad, no se desvanecen; se transforman. Pero algunas engordan, se hinchan y se multiplican. Para algunas almas cándidas y sufridoras, la llegada del verano, especialmente de agosto, supone un tormento, un injusto castigo.
No se comprende muy bien cómo prospera tanta gente que ama el ruido, que lo practica, lo celebra y lo idolatra. El otro día, empujado por mis errores y por mi pequeña nieta recién llegada de Singapur, acepté comer con ella y con otra parte de la familia en un restaurante dedicado a las Ribs -o sea, a las costillas de cerdo asadas al supuesto estilo norteamericano-. Sitio de mucho éxito en el barrio, recién inaugurado, a juzgar por la multitud que por allí pululaba. El griterío de los niños se sobreponía al mareante azacaneo de los entusiastas camareros (y de las pizpiretas camareras de ocasión), a las conversaciones sobredimensionadas de los adultos, al zumbido de las cocinas y, sobre todo, a ruidos infernales que caían desde la techumbre. Música, lo llamaban. Cuando supliqué un poco de sosiego en esta última agresión, el púber maître me contestó que eso era "política de empresa", igual para todos los locales de la cadena, y que él no podía alterarlo. Por esa razón, naturalmente, y por la ínfima calidad de las costillas y su insípida guarnición, salimos escopetados de allí, y con la promesa de no volver jamás.
Vana, ridícula y vengativa protesta. En los últimos años a todo el mundo le ha dado por alzar la voz. Alguna psicóloga de guardia, de los miles que circulan por todas las televisiones y radios, ha explicado la razón: los ruidos ambientales se remontan sobre sí mismos; si la llamada música viene cargada de decibelios, las voces humanas intentan soportar esa barrera y el personal habla a gritos.
Cierta organización de las que todo lo estudian, lo saben y lo pontifican ha dicho recientemente que las dos ciudades más ruidosas del mundo son Tokio y Madrid. Un madrileño experimentado pensará que no se equivocan un ápice. Madrid, y por extensión otra docena de ciudades españolas, resulta ya lugar invivible a causa del ruido (recuérdese que su pintoresca alcaldesa mora a 25 kilómetros de la Puerta del Sol, amurallada y entre árboles).
Las motos callejeras son una infamia que nadie controla ni refrena; la gente habla a gritos en todas partes, incluidas las aceras públicas, y muy especialmente los que hablan a través de los artilugios móviles. Muchos coches particulares y taxis llevan su ruido a tope. Los comerciantes creen indispensable embutir decibelios en sus locales para que la gente compre más. Los hosteleros pugnan entre ellos por repartir estopa. En un lujoso y caro hotel de Sancti Petri, éste en Cádiz, han llegado al abuso de insertar automáticamente música en los pasillos, de modo que el huésped apenas sale de su tal vez silenciosa habitación tropieza de cara con las repentinas e inoportunas melodías. Política de empresa, claro. Quiéraslo o no, te clavan las musiquillas y los chillidos étnicos -debidamente promocionados y comercializados- entre los granos de la paella y en el fondo de la taza de café. Ni siquiera en las playas y en los bosques se abstienen los veraneantes de respetar el silencio a la parroquia. ¡Y las aterradoras fiestas populares, vive Dios! ¿Qué les dan a esos escandalosos?
Pero al menos en este desbarajuste aparece a veces una persona sensible e inteligente. Desde este mismo mes en algunos vagones del tren AVE (¿y por qué no en todos?) han prohibido rotundamente el ruido: ni altavoces, ni teléfonos, ni músicas ambientales, ni niños. Tal vez es posible ya viajar en paz y sosiego, siquiera en una sola línea férrea. ¿Se ampliará a todas esa decisión? Deberíamos volver a los viejos carteles de las tabernas de antaño, pero generalizados y con guardia civil al copo: Prohibido cantar y escupir. Que a veces es la misma cosa, claro.
Síguele la pista
Lo último
